Crisis de 1750
Durante la última semana de mayo pasado se celebró en Valfagasta nuestro coloquio monográfico quinquenal. La convocatoria tuvo un amplio eco y a la reunión asistieron decenas de interesados en el tema propuesto para esta ocasión. La cita fue motivo para el reencuentro de colegas que no se veían desde hacía décadas, allegados que a pesar de la proximidad de sus residencias pasaban semanas sin coincidir; felices celebraciones que nuestros presupuestos parcialmente cubrieron, pero a cuyos costos los asistentes en ningún caso pusieron objeciones. Los que en la Fundación se encargaron de las previsiones de intendencia y logística, a lo largo de los meses transcurridos, han ido recibiendo parabienes desde donde concurrieron quienes debieron servirse de alojamientos de circunstancias y menús de campaña. La contribución del restaurante El Figón, así como el patrocinio de la Óptica Velo, que nos proporcionó los medios audiovisuales, han sido primordiales, y es justo que en este lugar sean mencionadas sus marcas.
Ofrecemos hoy, tras un trabajo que ha requerido la colaboración de todo nuestro Instituto, coordinado por el equipo que lo dirige, la transcripción íntegra de las intervenciones, de la que todos nos felicitamos. La premiosa tarea está sobradamente recompensada por el placer que nos proporciona poner por fin a disposición de todos los interesados los volúmenes receptores de una tarea colectiva de la que nadie puede considerarse dueño, de la que todos son copartícipes legítimos.
B. Desmoulins
Sesión inaugural. Antecedentes
Presidente.- Agradezco a los organizadores la deferencia que han tenido conmigo. Espero no defraudar la confianza que han depositado en mí. En su nombre, también debo agradecer la acogida de la convocatoria. El número de colegas inscritos permite anticipar que los trabajos que nos ocuparán durante los próximos días serán fecundos.
Este Congreso ha sido convocado con la intención de revisar las causas de una antigua construcción historiográfica, la que durante décadas vino conociéndose como crisis de subsistencias o subsistencia. Que desde el principio debamos dudar sobre cuál es su denominación más acertada es la mejor prueba de que todo lo que a ellas se refiere necesita un profundo y pormenorizado análisis, y una discusión franca y abierta. No hay pues tiempo que perder. Confiemos en que los próximos días nos deparen una idea más convincente de este fenómeno. Tiene la palabra el profesor Capra, quien desea resolver una cuestión previa.
M. Capra.– Mi único propósito es proponer unas premisas para la discusión, que espero sean aceptadas. Quiero presentarlas en memoria de John Lilburne, cuya vida, durante los últimos años, he intentado reconstruir movido por mi admiración hacia él.
Creo que el disfrute de los bienes materiales solo los justifica el trabajo, frontera biológica de la vida humana. Cada uno se hace acreedor a cuanto su esfuerzo pueda justificar, toda la energía que agote en la adquisición de bienes debe ser remunerada con ellos. Así queda satisfecha la justicia material, la más elemental de las justicias; la premisa que permite emprender cualquiera de los caminos que pueden llevar a la renuncia a toda clase de bienes, la única que por último libera de la servidumbre biológica.
A quien estos enunciados parezcan correctos, igualmente podrá pensar que cualquiera que se apropie de trabajo ajeno incurre en una injusticia, porque menoscaba las posibilidades de otros para emanciparse de la esclavitud de la supervivencia; si además se sirve de la ley para consumar su apropiación, que mina el consenso que la ley necesita. Porque la más injusta de las leyes será la que asegure el disfrute de bienes sin que sea necesario trabajo para adquirirlos.
Bastaría examinar cada ley a la luz de este principio para saber cuándo y dónde se habría incurrido en la iniquidad. Pero la norma nada descubriría de la responsabilidad en la que incurren quienes se atienen a ella. Nada permite observar tan bien los límites de la justicia más elemental, dónde los marcan los hombres y cuándo los traspasan, víctimas de apetencias incontenibles, como los testimonios de los que ya no esperan efectos perjudiciales, projudiciales o parajudiciales.
Yo sé que muchos de mis contemporáneos se acogen al anonimato que les garantiza el derecho, o norma con pretensiones sobrehumanas, para convertirse en cómplices de las injusticias que comparten y les satisfacen. Firman testamentos poseídos por su ambición, tan dueña de su voluntad que se proponen imponerla después de su muerte; compran bienes sin necesidad de ellos, solo por venderlos a un precio superior; contratan a trabajadores en condiciones que para ellos jamás admitirían. Basta oírlos, observar lo que hacen y ver cómo se comportan para tener la certeza de que actúan de este modo. La conjetura, cuando reúne y ajusta las piezas que la intuición encuentra dispersas, obtiene resultados más infalibles que el más preciso de los mecanismos verbales. Pero también sé que jamás me permitirán leer los contratos que firman, ni la declaración de sus últimas voluntades, y que si les pregunto por lo que han decidido sobre el acuerdo que han cerrado con quienes trabajarán para ellos me mentirán.
Estoy seguro de que lo que decidían bajo la misma cobertura nuestros antepasados de hace trescientos años no estaba aconsejado por nada distinto, y la misma refracción de los hechos que celan sufre el observador de hoy que oye palabras y ve comportamientos, por la insuperable condición de sujeto que se interesa por saber, que el lector de los testimonios escritos hace siglos. La única diferencia entre las palabras y los comportamientos de hoy y los testimonios antiguos conservados es que buena parte de las voluntades que ahora no podemos observar al desnudo, gracias a la mediación de lo que quedó escrito, porque ya nadie cree que puedan tener consecuencias, están disponibles en los archivos, y quedan al descubierto cuando se leen. Podemos servirnos de este medio para saber hasta dónde son capaces de llegar los hombres con los que convivimos con la certeza de que no encontraremos otro mejor.
Debo confesar que no tengo interés especial por lo que ocurrió hace trescientos años, como no podré tenerlo a propósito de lo que ocurra dentro de otros trescientos. Solo quiero que nos propongamos saber por qué hoy, como ayer, estamos condicionados por las imposiciones de la siempre concupiscente voluntad de quienes pueden decidir. Es posible que las respuestas solo las encontremos revisando nuestro pensamiento, y no tanto lo que los testimonios antiguos nos permitan leer. Pero también sé que el pensamiento solo deja atrás el lastre de sus apriorismos cuando alcanza al de otros que lo dejaron escrito.
Reconozco también que la voluntad, parte decisiva del comportamiento de todos los sujetos a relaciones, en los contratos se representa sometida a la enajenación. Quienes trabajan persisten en tomar decisiones que parecen irreflexivas, tiranizadas por la autoridad de una tradición a la que no son capaces de oponerse. Sea o no así, lo que de ningún modo se sostiene son las explicaciones que llegan al extremo de justificar todos sus comportamientos como el resultado de fuerzas que se imponían a su voluntad, movidas por poderes ocultos que escaparan al control humano. Al contrario, siempre serían resultado de decisiones, tuvieran mayor o menor grado de conciencia, fueran más o menos obra de un pensamiento autónomo o emancipado.
Tal vez no sería necesario recordar algo que parece una obviedad. Pero en la mayor parte de las explicaciones sobre sus comportamientos que se encuentran en los textos del género, concluir su lectura con la impresión de que había fuerzas ocultas que se imponían a su voluntad, fuerzas que no emergen hasta formar palabras, que es imposible discutir porque nunca se hacen explícitas, es casi inevitable. Cuando encuentran algo que escapa al orden de las decisiones impuestas o enajenadas, se les escapan las explicaciones. A sus autores les parece entonces que el azar se ha adueñado de los acontecimientos y que es imposible encontrar argumentos que los justifiquen. En realidad, están ante las rupturas, las quiebras imprevisibles, sin embargo tan constantes en el curso de los comportamientos gregarios que sin ellos no habría movimiento, cambios, retornos a formas de actuar que cuentan con precedentes o conocidas para otras épocas. En estos casos sería suficiente con incluir en las explicaciones de los comportamientos no previstos por su teoría condiciones humanas comprensibles con abstracciones radicales tales como ambición, astucia, felonía o venganza.
En el orden de las decisiones de quienes trabajaban es verdad que hay pautas que se les imponen, que no anulan su voluntad ni su margen de decisiones pero que las limitan severamente. Una parte nada desdeñable de ellas procede de la codicia, que inspiraba la persistente aspiración a la libertad especulativa en el feliz estado del monopolio, que todos desean, al que nadie renuncia. Tomaban forma en el orden contractual, en la economía agropecuaria la fuerza que cargaba con al menos la tradición técnica, que era responsable de buena parte de los comportamientos enajenados, fueran inducidos o no. Por él se fueron descargando determinadas voluntades sobre los comportamientos comunes, sirviéndose en especial de los contratos de uso de la tierra, que lo imponían con un alto grado de coerción.
Espero que lo consideren.
Relator.- Bien. Atendidas las peticiones de palabra previas a los contenidos programados, comenzamos a discutirlos en el orden previsto. Para confrontar con fundamento, es necesario analizar. Vayamos por partes. Tiene la palabra el profesor Devon, que nos ha prometido una exposición ordenada del origen de las crisis.
A. Devon.- Gracias. El tema propuesto para esta primera sección es el de las actividades agropecuarias del otoño, raíz del orden económico cuya consecuencia eran las crisis de subsistencias. Pero antes de que entremos en materia deseo proponer algunas ideas generales.
A mediados del siglo XVIII los precios del grano cada año conocían oscilaciones regulares, tan previsibles como al alcance de quienes pudieran participar en su comportamiento. Según cada ciclo avanzaba, y las reservas de grano se agotaban, sus precios crecían en sentido positivo. El valor del incremento lo decidirían, actuando de manera combinada, el volumen de la cosecha precedente, la cantidad de grano almacenado y su capacidad de resistencia a las condiciones adversas que la tesaurización de la especie debía soportar.
Se suele dar por supuesto que, de las tres, la causa decisiva de la oscilación de los precios era que cada año el volumen de la cosecha de cereales era distinto. Si se representan en unas coordenadas sus cambios de valor, la línea que resulta también se caracteriza por su recurrencia cíclica regular. En periodos de duración variable, pero que en cualquiera de los casos nunca superaba la década, los valores del producto bruto conocían una secuencia de la oscilación que recorría todos los comportamientos posibles. Desde un punto de inflexión, el incremento mantenía su signo durante un número de años hasta alcanzar otra inflexión que invertía el signo de los incrementos, y así indefinidamente. Los máximos, o puntos de inflexión que separan las fases de alza de las de recesión, representarían con la exactitud de la intersección de las líneas las crisis de sobreproducción, y los mínimos, o puntos de inflexión desde la recesión al alza, serían la forma geométrica de las crisis de subproducción, o crisis por antonomasia. Nada extraordinario, pero que pone al descubierto la parte regular del fenómeno, la misma que se puede sintetizar en el siguiente gráfico:
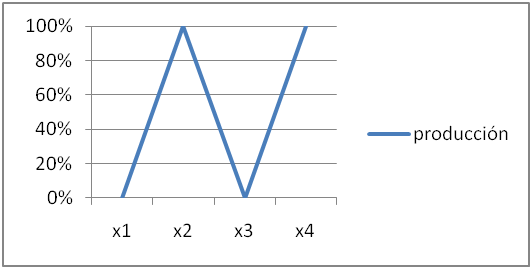
Probablemente solo esto era previsible, y no cada cuántos años ocurriría de manera continuada un incremento positivo o en qué momento tendrían lugar las inversiones de los signos. Nada de esto podría ser incorporado a una regla del fenómeno. Amplitud, intensidad y duración de las oscilaciones eran valores que cambiaban de ciclo a ciclo. Quienes las vivían no podrían calcularlas con exactitud, pero todo les autorizaba a esperar que el vaivén ocurriría una y otra vez. El enunciado de la que por el momento podría ser aceptada como su parte regular tendría que incluir la afirmación de su seguro comportamiento oscilante. Lo regular o normal en el comportamiento de las cosechas sería justamente el cambio de valor de su volumen cada año, que sucesivamente fluctuaba dentro de unos límites.
Las expectativas sobre la producción en realidad eran una parte de la ideología ingeniada para este mercado. Aunque los precios del grano se modificaran en el sentido inverso a su oferta, esta no era función directa o inmediata de la producción. En términos causales decidía sobre el comportamiento de los precios la porción de grano destinada a su venta, muy concentrada, lo que facilitaba el estímulo al alza de los precios. Si la concentración fuera absoluta siempre podrían regir precios altos. Impediría tal sueño dorado que quienes producían el grano en pequeñas cantidades, aun sin haberse propuesto destinarlo al mercado, se vieran tentados a venderlo inmediatamente después de la cosecha, circunstancia que hacía que los precios cayeran.
El comportamiento de los precios del grano no resultaba de factores distintos a los que podían decidir el de otros bienes. Lo que hacía singular este mercado era la rigidez de su demanda, de tamaño tan universal que el de la población era también el suyo. Creencias inveteradas sobre las propiedades alimenticias de los cereales estaban en el origen de tan comprimido estado comercial. Más aún las había convertido en estratégicas para aquella economía que eran moneda imprescindible para la compra del trabajo.
Puede pues admitirse la posibilidad de que las crisis cíclicas fueran consecuencia del comportamiento especulativo. Una parte de las acciones económicas, en una población o incluso en una persona, estaría inspirada por el deseo de adquirir bienes a un precio para venderlos al máximo posible. La inversión con este fin se concentraría allí donde el mayor de los máximos se convirtiera en el óptimo real. Cuando este se hubiera consumado, buscaría el mismo efecto en otra demanda. En ese momento comenzaría otro ciclo.
También formaría parte de la experiencia de la agricultura de los cereales el postulado que con el tiempo ha sido conocido como ley de King-Davenant. Fue enunciada a fines del siglo XVII por Gregory King y luego difundida y mejorada por Charles Davenant. Sus autores pretendían explicar la relación empírica entre una mala cosecha y el precio inmediato de los cereales, cuya vigencia sería activada por el miedo a no disponer de alimento durante las semanas siguientes a tal secuencia de hechos. Aunque cualquier contracción del producto lanzaba al incremento los precios, y viceversa, cuando se trataba de los cereales, según habían observado King y Davenant la covariación no era automáticamente inversa. Una pequeña caída de la producción podía estimular mucho el crecimiento positivo de los precios, así como un limitado exceso de la producción podía hundirlos de manera significativa. Las cosas ocurrían de aquel modo porque, mientras que la oferta del grano podía oscilar, su demanda siempre se comportaba con rigidez.
Una vez completados los ensayos que a partir de estos hechos hicieron, afirmaron precisamente que cualquier caída de la producción provocaba incrementos de sus precios por encima de sus correspondientes valores proporcionales. A unas caídas del 10, 20, 30, 40 y 50 % de la cosecha corresponderían unos incrementos del 30, 80, 160, 280 y 450 % de los precios respectivamente. Más adelante, quienes revisaron sus propuestas calcularon que cuando las subidas del producto eran del 20, 40, 60, 80 y 100 %, sus precios respectivos perderían aproximadamente 30, 50, 65, 75 y 80 %. De esta manera se pudo cerrar una primera formulación completa de esta particular teoría del comportamiento cíclico del precio del cereal.
Partiendo de estas ideas, Wilhem Abel, en su conocido ensayo sobre la historia agraria de occidente, propuso el siguiente ejercicio.
Sean tres explotaciones (A, B y C) de tamaño creciente. Con una cosecha media tipo y un precio de 20 unidades monetarias por quintal, el producto de cada una de ellas se compondría de la siguiente forma:
| A | B | C | |
| Cosecha | 250 | 500 | 1.000 |
| Consumo | 200 | 300 | 400 |
| Venta | 50 | 200 | 600 |
| Ingresos | 1.000 | 4.000 | 12.000 |
Con una mala cosecha, estimada en una caída del 20 %, según la ley de King-Davenant los precios subirían un 80 %, de 20 a 36. Luego los balances de las explotaciones A, B y C serían:
| A | B | C | |
| Cosecha | 200 | 400 | 800 |
| Consumo | 200 | 300 | 400 |
| Venta | – | 100 | 400 |
| Ingresos | – | 3.600 | 14.000 |
Con una buena cosecha, que aportara un incremento del 20 % por encima del valor tipo medio, según los mismos principios, en opinión de Abel los precios bajarían un 40 %, de 20 a 12. Para las explotaciones A, B y C los balances respectivos serían:
| A | B | C | |
| Cosecha | 300 | 600 | 1.200 |
| Consumo | 200 | 300 | 400 |
| Venta | 100 | 300 | 800 |
| Ingresos | 1.200 | 3.600 | 9.600 |
De donde deduce que una buena cosecha sería menos rentable para la explotación de mayor tamaño que una mala. El óptimo de su posición en el mercado sucedería cuando la caída de la producción obligara a sus competidores a consumir todo el producto que obtuvieran en su propio consumo, sin que quedara a su alcance la posibilidad de competir. Fue una lúcida demostración del papel decisivo que en la agricultura de los cereales podía tocarles a las grandes empresas, tanto que sobre ella, con el tiempo, han caído toda clase de descalificaciones.
Las correcciones que W. S. Jevons hizo a los valores calculados por King y Davenant, gracias a las ventajosas posiciones que con su singular esfuerzo consiguió ganar, fueron doblemente fructíferas. Para la historiografía, sus observaciones sobre el comportamiento de los precios del trigo en condiciones extremas tal vez sean más valiosas que todas las de T. R. Malthus, aun reconociendo que es difícil mejorar muchas de las opiniones de este pionero del análisis económico referidas a la agricultura de la época moderna, gracias tal vez a que aún pudo sufrirla. Jevons observaba desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando el ciclo de la economía moderna podía darse por concluido al menos en su país. Pero sobre todo trabajó animado por su infatigable atención a la tesis de la utilidad marginal. Bajo esta inspiración, retornó a la teoría que ya en el siglo XVII había enunciado una ley sobre el comportamiento de los precios del trigo en respuesta al producto obtenido. Matizó sus resultados y mejoró los principios que la habían sostenido en referencia a los estados de sobreproducción.
Tras recordar que el autor original de aquella ley había sido Gregory King, cuyo nombre debería honrarse como uno de los padres de la ciencia estadística en Inglaterra, y repasar sus trabajos y aportaciones al asunto, centró su atención en Charles Davenant. El análisis de sus conclusiones, más el contraste con las opiniones de otros autores, como Thornton o Tooke, a quien cree la máxima autoridad en este tema, le llevaron a ensayar un enunciado de la ley con la forma de una función, de acuerdo con su habitual manera de proceder, sujeta la racionalismo que imponía sus principios al trabajo intelectual en la época en la que escribía.
Para expresar con fidelidad las precisas observaciones de quienes habían convivido con la agricultura de los cereales durante la época moderna, referidas a la relación que hubiera entre la cosecha de grano y sus precios, finalmente decidió formular p = 0,824 / (q – 0,12)2, donde p es el precio del grano y q la cosecha obtenida.
La propuesta conserva en las dos constantes que propone el inevitable sello empírico de todos los ensayos, los del siglo XVII y los del XIX. Pero para quien aspira a reconstruir situaciones distantes en el tiempo el lastre empírico no es una desventaja. Al contrario, es el rastro de hechos no del todo identificados pero que de otra manera se hubieran perdido. Para la manera historiográfica de observar, tienen el valor de un documento, aunque sus coordenadas no se puedan precisar con rigor.
Jevons, quizás no demasiado preocupado por los problemas del pasado, pero sí aconsejado por su permanente deseo de generalizar, encuadró el resultado al que había llegado en las relaciones del tipo y = a / (x – b)n, y así consiguió legalizar la evidente relación inversa entre las dos variables y la mediación del comportamiento exponencial de la segunda; un buen hallazgo, porque permitía prescindir de conjeturas sobre lo que era bueno y lo que era malo, sobre si una cosecha era adecuada o no, sobre si los precios se comportaban de manera satisfactoria o adversa.
Al legalizar así las relaciones entre producto y precio, las correcciones de Jevons ampliaron el horizonte y recomendaron modificar el punto de vista. Permitieron suponer que el valor de la producción podía ser un efecto inmediato de la planificación del espacio cultivado, que una norma del sistema de los cultivos pudo ser la posibilidad de regularlo, y en consecuencia el producto posible, y por tanto los precios que se podrían esperar. Porque, tal como luego vio Abel, ponen en evidencia el incentivo a la contracción del espacio cultivado en las zonas donde estuviera bajo control de las grandes explotaciones.
Para poner a prueba de modo sumario el acierto de tan reveladoras modificaciones, basta con que supongamos un rendimiento que facilite los cálculos: que por cada unidad de capacidad sembrada se obtuviera un producto diez veces mayor. Aceptando que por cada una de las de superficie se sembrara una de capacidad, si fueran puestas en cultivo 10.000 cuadradas la cosecha sería de 100.000 cúbicas. De este modo, si el precio del grano fuera 10 reales por cada una de estas, el producto bruto nominal que obtendrían aquellas tierras sería de 1.000.000 de reales.
De acuerdo con las observaciones de King-Davenant, si al año siguiente se decidiera, por ejemplo, disminuir un 10 % la superficie sembrada y los rendimientos se mantuvieran, el producto descendería a 90.000 unidades cúbicas. A esta caída de la cosecha correspondería un incremento del 30 % del precio, hasta 13 reales. Total, 1.170.00 reales de producto bruto. Según la formulación de Jevons, si se mantuvieran la inversión en simiente y los rendimientos medios, el precio se incrementaría hasta 13,6 reales, y por tanto el producto bruto inmediatamente ascendería a 1.224.000 reales.
La conciencia de la relación entre producto y precios de los cereales, durante la época moderna pudo actuar en favor de los planes de quienes aspirasen al mayor beneficio. La planificación restrictiva del espacio cultivado, al alcance de quienes conseguían en sus territorios acercar el mercado de las cesiones al orden del monopolio, permitiría mantener el conocido saludable efecto inflacionario, tan caro a la teoría del crecimiento económico, lo que ya sería suficientemente satisfactorio para los planificadores. Pero sobre todo contribuiría a desviar las masas de producto más importantes al almacén, a la espera de la oportunidad óptima, que llegaba de la mano de las crisis de las condiciones productivas, años en los que la pérdida completa de la simiente haría que los precios se disparasen. Como Jevons puntualiza, antes que alcanzaran infinito, valor posible en el marco de su ley, ocurriría que el desabastecimiento del mercado de la primera subsistencia evitaría que el producto disponible dispuesto a concurrir a él alcanzara el valor cero. Almacenistas e importadores, incluso si se propusieran evitar el efecto desastroso de la carencia de alimento, nunca dejarían pasar la circunstancia excepcional del beneficio óptimo posible.
Está demostrado, por otra parte, que el efecto más catastrófico de la caída de la producción, consecuencia de la acción de factores que escapaban al control del orden tecnológico, tal como ocurría con las peores epidemias quedaba muy concentrado en unos pocos lugares de una región. Las ondas de las caídas del producto siempre serían concéntricas, y en todos los casos, incluso en los peores, habría grados de sus efectos dentro de un territorio, cuya extensión nunca sería un obstáculo que impidiera cargar con los costos de transporte de la mercancía, si estaban cubiertos por los precios previsibles.
Mientras tanto, en los ciclos durante los que el control del sistema de los cultivos era eficaz, el peso de la producción que debía llegar regularmente al mercado recaería sobre las empresas de menor tamaño, e incluso marginales, productoras a mayor costo relativo. Serían tanto más útiles: a) si se constituyeran sobre las tierras secundarias de las explotaciones de mayor rango, cuyo consumo de energía humana al menos parcialmente así podían satisfacer y convertir en un costo absorbido por la renta de la tierra tomada en cesión; y b) porque cargaban con el riesgo de incremento de la producción por efecto de un comportamiento en exceso generoso de los factores fuera del control de los sistemas de cultivos, que inevitablemente provocaría, según la regla formalizada por Jevons, una caída del precio del producto y por tanto de la renta de las empresas comprometidas en el cultivo de los cereales.
E. Seisdedos.- Tal vez la ley de King-Davenant sea demasiado grosera, incluso hasta sus correcciones mejor intencionadas lo sean. No han faltado quienes la han desautorizado, seguramente con buenos fundamentos. Que se cumpla exige demasiadas constantes. Además de que toma por invariable el tamaño de la población, solo regiría a condición de que no hubiera importación de granos, se careciera de excedentes de cosechas anteriores y no existiera posibilidad de sustituir el déficit de grano por otros bienes alimenticios; que la cosecha y la oferta de un año fueran iguales. En cuanto a las correcciones de Jevons, incluyen que se mantuvieran la inversión en simiente y los rendimientos medios, quizás algo más al alcance de quienes tomaban las iniciativas productivas. Probablemente todas son condiciones demasiado exigentes. La rigidez de las propuestas pudo ser la consecuencia de la falta de avales cuantitativos más sólidos. Los elementos de los sistemas eran algo más complejos, aunque no parte de un mundo cerrado y de condiciones demasiado excepcionales.
A. Devon.- Pongámonos en el menos probable de los supuestos, que las conclusiones que van de King-Davenant a Jevons sean todas erróneas, si bien no podría decirse lo mismo de las evidencias a partir de las cuales trabajaban. Sin embargo, nadie podrá negarles poder sobre la opinión que se formaran sus contemporáneos, como puede tenerlo la creencia en los fantasmas. Si desde el siglo XVII pudo existir la conciencia de que la parte más resistente de las empresas obtenía mayor beneficio durante los años en los que la producción caía, siempre habría quien pensara ¿a qué evitar adelantarlos? En la medida en que fuera posible, aquellos a cuyo alcance estuviera el beneficio que habilitaba la diferencia de tamaño no se resignarían a no contribuir a que las situaciones económicas más favorables llegaran cuantos antes y en las mejores condiciones.
Al margen del acierto de las viejas teorías, de sus formulaciones lo que más interés tiene es que depuran una idea vigente en la agricultura europea moderna, que pudo inducir al menos una parte de las decisiones sobre la conveniencia o no de acometer, cada ciclo, una empresa dedicada a la producción de cereales. Limitar el número de empresas pudo ser una parte de la disciplina impuesta al uso del espacio en muchos territorios, con el propósito de inducir el comportamiento de los precios más favorable para ellas. Incluso a una parte de las empresas podría convenirle solo la creencia en una caída de la producción.
Aparte otros indicios, demostrar su vigencia podría intentarse a través del control sobre el mercado de las cesiones que se observa cuando se analizan los contratos de arrendamiento de las mayores instalaciones agropecuarias. Diez mil unidades de superficie, las que hemos supuesto en el ejercicio que pretendía poner a prueba la formulación de Jevons, es una escala del espacio para la que el orden de monopolio del mercado de las cesiones era factible. Asociado a las técnicas consagradas por los sistemas de cultivos, el control sobre el espacio tendría como efecto la planificación de la superficie que cada año se ponía a producir, el modo más directo de decidir sobre el tamaño de la cosecha siguiente, entre todos los que estuvieran al alcance de las empresas que controlaban el sector.
Los medios técnicos que desplegaban las grandes explotaciones se esforzaban por permanecer invariables, y efectivamente, en buena medida, estaban destinados a moderar el uso del espacio productivo. El sistema no era infalible ni exacto, pero dadas las dimensiones y la concentración de las grandes explotaciones conseguiría aproximarse de manera suficientemente satisfactoria al objetivo. Es bastante para reconocer que la producción podía ser regulada a conveniencia de los grandes productores de grano, que eran al mismo tiempo quienes dominaban su mercado, y por tanto disponían de un buen margen para conseguir niveles del precio que les convinieran.
No sé que se haya demostrado que la ley de King-Davenant fuera generalmente conocida en el sudoeste de la península al occidente del Mediterráneo a mediados del siglo XVIII. La experiencia pudo ser suficiente para que en ella existiera, si no un cálculo preciso de los efectos sobre los precios de cada cosecha, conciencia de la relación que podía unir ambos hechos, las ventajas y desventajas de su comportamiento opuesto para las mayores ofertas y la regularidad con que se sucedían los ciclos. La teoría de King-Davenant ilumina con un destello al menos reflexivo el análisis de la tradición empresarial, y desde luego invita a concebir de otro modo el número de explotaciones activas cada año y el efecto que podían tener sobre el mercado de las subsistencias y sus bloqueos cíclicos. A los interesados en la explotación de los cereales bastaría con la comparación de los precios dominantes de cada año –más modales que medios– para tener la seguridad de que cada cuatro o cinco años harían un recorrido completo, desde un mínimo hasta un máximo que podía ser el doble o más. Antes o después, llegaría el óptimo de la escasez que permitiría difundir entre los resignados consumidores el beneficio de los precios más altos posibles.
Primera Sesión. Otoño
Principios del otoño de 1749
R. Crespo.- A los primeros pósitos, mercados del grano bajo la autoridad pública, que se limitaron a la intervención en el consumo y excluyeron el préstamo, su actividad solo se les toleraba cuando había excedente en sus almacenes y amenazaba con degradarse. Posteriormente entraron en decadencia. En plena época moderna parecían naturalmente discontinuos. Según afirmaban los que con ellos convivían, unos años se hacía pósito y otros no. Pero en torno a 1735 fueron reorientados desde la administración central para que sirvieran al crédito de grano, hasta el punto que se invirtió el orden de las preferencias. Solo en caso de necesidad podrían utilizar una parte de sus fondos para el abastecimiento público. Todavía hacia 1750, los del territorio al que hemos circunscrito la observación, el área suroccidental de la península ibérica, estaban saliendo de su letargo y tenían una actividad limitada.
Para algunos analistas, lo más apropiado sería aceptar que se consolidaron a partir de entonces como un intermediario comercial de extraordinaria capacidad, comparable a los grandes mercaderes interesados en el tráfico del grano, antes que como un instituto de crédito. Según otros, formaban el frente civil que actuaba contra la usura consolidada. Para resolver esta antinomia, hay quienes prefieren simplificar y clasifican los pósitos en dos clases, urbanos o rurales, según se dediquen al abastecimiento o al crédito. Creo que lo más acertado, al menos para la región de la que se trata, es reconocer que a mediados del siglo XVIII daban preferencia al crédito en grano como forma específica de comerciar. Como cualquier banco, aunque sus aspiraciones lucrativas las hubiera contenido su origen, los pósitos sobre todo se proponían vender con interés la semilla del cereal necesaria para la siembra y para los trabajos que su cultivo necesitaba. Cuando actuaban así se acogían, como era regular para el negocio del crédito moderno, a instituciones que lo encubrían. Pero la mayoría actuaba en los dos frentes. Contribuían al abastecimiento de grano en su población porque no quedaba a su alcance negar que en el origen de su fundación estaba el bienestar mercantil. La orientación la decidía el producto disponible en cada mercado, y había años en los que a los fondos de los pósitos los ciudadanos de los municipios recurrían para hacer frente a toda clase de urgencias. Además de la simiente, podían sacar trigo para elaborar pan, para cualquier otra asistencia de la población o para sufragar gastos de gran envergadura. También les sirvieron como instrumento con el que afrontar las arriesgadas consecuencias de la caída de la producción. Para cualquiera de estos fines utilizaban indistintamente los fondos de los que dispusieran, preferentemente en la especie que los justificaban, pero también en metálico, y en cualquiera de estas ocasiones el recurso extraordinario era solicitado al asistente, el primer poder civil de la región.
En circunstancias normales, a los pósitos los préstamos que hacían les eran devueltos en la misma especie, más sus correspondientes intereses o creces, dentro de un plazo que cada autoridad municipal, responsable de su gestión, daba a conocer. Esta parte del procedimiento era la que se llamaba reintegro o reintegración, aunque también denominaban de la misma manera la recuperación de la masa de trigo, al final de cada ciclo, de la que cada uno debía disponer. Se creía entonces que a cada población correspondía un tamaño de su pósito porque se aceptaban ciertas premisas para calcular el capital en grano que pudiera necesitar. La devolución del trigo debido era la que contribuía a renovar su capital en especie, una necesidad insoslayable, dado el deterioro que permanentemente lo amenazaba.
El reintegro se iniciaba cuando comenzaba la recolección, un momento tan imprevisible como preciso. Cualquiera que fuese la vigencia de las deudas en grano, así de la campaña actual como de las precedentes, tanto del principal como de las creces, la cantidad que los deudores pudieran devolver la llevaban por su cuenta al pósito, el mismo lugar de donde también cargando con los costos de transporte habían retirado el préstamo. El trigo que devolvieran había de ser nuevo, seco y de dar y tomar, mientras que los encargados de la recepción no podían admitir el que no fuera de muy buena calidad y no estuviera ahechado, porque cada quiebra en la categoría y limpieza del trigo reintegrado era responsabilidad de quienes lo recibían. En muchas poblaciones, a los medidores del grano que ejecutaban esta operación se les pagaba durante el reintegro, a costa del capital del pósito, a razón de cuatro maravedíes de cuenta por cada unidad de capacidad medida. Juzgando el asistente, la primera autoridad de la región, que esta costumbre iba en detrimento de los pósitos, en aplicación de la ordenanza que para regularlos promulgó fue obligado que en lo sucesivo todo el costo de medidores, tanto el del reparto como el del reintegro, recayese sobre los prestatarios.
Cuando aceptaban su deuda, los acreditados admitían una fecha para su vencimiento, siempre posterior a la cosecha, que marcaba el límite máximo dentro del cual debían liquidarla. En el pósito del que me he servido como referencia esta fecha osciló durante el periodo 1743-1746. Para las dos ofertas de 1743 y para la de 1744 fue el 15 de agosto siguiente, pero a partir de la sementera de 1744 la devolución de todos los préstamos, independientemente del momento del año en que se hubieran concedido, se adelantó al 25 de julio, probablemente con el deseo de recuperar el grano en los momentos inmediatos a la cosecha, y así evitar que los deudores dispersaran su producto en la liquidación de otros costos. Hasta 1746 sus justicias locales se mantuvieron responsables de que aquel plazo se cumpliera. A quienes no se atenían a él los hacían comparecer ante la autoridad regional, o los sometían a los ejecutores que les eran enviados. Pero en la nueva ordenanza de la asistencia, vigente ya en 1749, este plazo fue llevado hasta el último día de agosto. Gracias a esta innovación, también sería posible completar el reintegro en los lugares donde, porque sus condiciones climatológicas retrasaban la maduración, la recolección se hacía más tarde.
El efectivo en trigo de los almacenes de los pósitos era por tanto, en su mayor parte, resultado de un flujo cíclico, espiral de repartos y reintegros. Pero esta no era su única fuente financiera. También era habitual que a principios del otoño cualquier pósito invirtiera una parte de su capital monetario, del que igualmente disponían tan peculiares bancos, en la compra de trigo de buena calidad para recuperar el fondo en grano que le correspondía. El ingreso en dinero se obtenía por diversos medios. Uno de los regulares era la venta de trigo de los fondos para que con él se fabricara pan en su población. Por las mismas fechas en las que se hacía el balance del negocio crediticio en grano, los pósitos compulsaban el trigo que habían vendido para hacer pan durante la campaña que terminaba. Uno, por este concepto, en 1749 había ingresado en moneda de cuenta 5.735 reales.
El dinero también podía proceder de la devolución de los créditos en metálico que asimismo hacía el pósito, aunque solo en ocasiones se permitiera competir con las instituciones que acaparaban este mercado. Cuando se tomara, con más probabilidad esta decisión se consumaría al comienzo de los ciclos, cuando circunstancialmente pudo ser necesario prestarlo sin más dilación a quienes emprendían el cultivo del cereal. Aunque no fueran la fuente más importante, porque tampoco era su actividad preferente, como las cantidades que hubieran sido cedidas en efectivo, llegado el otoño, también debían reintegrarse, asimismo podían emplearse en la compra de trigo de calidad.
Si bien los medios regulares de financiación de los pósitos eran los que proporcionaban la compraventa y el préstamo del trigo, algunos municipios, cuando lo necesitaban, además sostenían el suyo con aportaciones extraordinarias. En el transcurso de la campaña 1748-49 hubo pósitos que sembraron con sus fondos una pequeña explotación dedicada a obtener trigo, la que en aquel momento se conocía como pegujal, y la recolectaron con el objeto de incrementarlos, una fórmula solidaria tan primitiva como la voz que la distingue. El pegujal público venía siendo un recurso avalado por los principios consuetudinarios que regulaban una parte del uso de los espacios y los trabajos comunales de las poblaciones. Acotada un área cuyo dominio había sido adjudicado al común, mínima condición política de los vecinos, estos se solidarizaban en la prestación del trabajo que exigía obtener de él una cosecha procomunal, con preferencia de cereales. Si no había sobrevivido en tan primitivo estado, a mediados del siglo XVIII aún era rescatada con ocasión de las dificultades que entonces gravaran el gasto de algunos pósitos. La gestión de estos pegujales estuvo a cargo, en cada población que recurrió a ellos, de un regidor, antes nombrado su diputado. Nuestras fuentes, así como descubren que el trigo invertido en la operación era del pósito, no desvelan de dónde procedió el trabajo que lo multiplicara. Se podría conjeturar que tal vez lo aportaron quienes eran deudores del instituto de crédito.
Terminado agosto, los municipios tenían que enviar a la capital, a la escribanía general de los pósitos, el certificado de haber completado su reintegro. Delegaban en quienes en su momento habían sido responsables del reparto, a los que también se les hacía responsables de la recepción del trigo cuando llegaba el momento de su devolución. Después, pero aún durante la primera mitad del mes de septiembre, como síntesis de todas estas operaciones, las cámaras que concentraban el gobierno de los municipios, llamadas regimientos, recibían del responsable del pósito la cuenta correspondiente al ciclo precedente, una vez verificada por la autoridad regional. Se tenía ya la suficiente experiencia en la gestión de estos fondos como para sostener que la supervivencia de la institución dependía en buena parte de la pulcritud contable. Cuando resultaban alcances o déficits, fueran en grano o en dinero, las justicias actuaban contra los diputados, los llaveros y los depositarios responsables de la gestión efectiva, para que repusieran el valor negativo, e informaban del procedimiento, en el plazo de ocho días, al asistente.
Los responsables se esforzaban por presentar balances positivos. Un depositario que había recibido, al tomar bajo su responsabilidad el caudal de un pósito, 4.127 fanegas y 1 cuartillo de trigo, al cerrar la campaña de 1749 había ingresado, gracias a las devoluciones de préstamos con sus intereses o creces, 4.154 fanegas, 2 almudes y 3 cuartillos de la misma especie. De ahí se dedujo un saldo favorable al depositario: 27 fanegas, 2 almudes y 3 cuartillos. Remedido ante la intendencia de la región, al tiempo que se obtuvieron las llamadas creces naturales –porque el volumen del trigo, cuando se removía, aumentaba–, fue aprobada la gestión sometida a su juicio. En recompensa, el depositario cesante, por acuerdo de su gobierno municipal, recibió ocho fanegas de trigo, porque entonces aún era normal que las creces naturales no fueran agregadas al fondo del pósito.
Pero nada de lo previsto ocurriría siempre con la regularidad de los mecanismos, y los imprevistos dejaban al descubierto a principios del otoño, momento decisivo para las economías agropecuarias más frágiles, el alcance efectivo de aquella vía de financiación. Durante la primera mitad de septiembre de 1749, a pesar de lo que estuviera legislado, todavía estuvo abierto el reintegro del grano en una parte de los pósitos regionales.
Había empezado, como todos los años, una vez recogida la cosecha, y no en todos los lugares se habían liquidado todos los préstamos solicitados durante aquella campaña. Unos deudores habían hecho frente a aquel gasto inmediatamente, pero otros, cada uno con sus razones, habían demorado su pago a sucesivas convocatorias de la misma clase, para lo cual debían afianzar de nuevo el préstamo que en su momento recibieran. Si las deudas adquiridas no las liquidaban en el plazo comprometido, los clientes del pósito ratificaban en la parte o en el todo pendientes sus obligaciones anteriores, mediante un procedimiento que se llamaba reobligación; aunque las reobligaciones que formalizaban la refinanciación de la deuda solo eran concedidas por un motivo legítimo e inevitable, y bajo la amenaza de que si la reobligación no bastaba para liquidar los préstamos contra los deudores morosos se procedería por apremio.
Quizás fuera más probable que las deudas se prorrogaran cuanto menor fuera el producto obtenido en la campaña recién terminada, pero no parece que siempre fuera así. No es seguro que quienes durante aquellos quince días recurrieron a tácticas evasivas de la devolución se encontraran, en todos los casos, apremiados por sus deudas. Septiembre, para la mayor parte de quienes podían contar con grano, era mes de venta del producto de la campaña que había terminado entre julio y agosto. En las poblaciones, tanto deudores de grano al pósito como otros que no lo eran hacían todo lo posible por conducir el que habían recolectado hacia donde pudieran venderlo con ventaja. Esta iniciativa incluía la posibilidad de sacarlo de la población en la que vivían sin que se hiciera constar la exportación ante el municipio, señor delegado de las poblaciones que en la época se arrogaba la intervención unilateral en los mercados locales. Actitudes de este tipo, según su criterio, iban en detrimento del reintegro del trigo del pósito y contribuían a que no se hiciera dentro del plazo que estaba marcado para este fin. El trigo que salía de cualquier población, mantenían los gobiernos municipales, no podía agregarse a la masa con la que hacer frente a las necesidades que sobrevinieran. Por el contrario, que no se consumaran todas las compraventas de trigo deseadas contribuiría a que el reintegro fuera completo, un argumento no demasiado satisfactorio para quien estuviera necesitado de liquidez.
Con la pretensión de salir al paso de este problema, en septiembre de 1749 se fijaron edictos que hicieron saber que nadie que fuera deudor del pósito podía usar libremente, o para un fin distinto que el de completar su capital a invertir en la siguiente siembra, el trigo que hubiera cogido, y que ningún vecino pudiera vender cantidad alguna de trigo, ni sacarlo de su población, sin que cualquiera de estas operaciones fuera notificada antes a la justicia ordinaria. Tanto rigor se amplificaba con la imposición del retracto. Como podía hacer falta cualquier trigo para las adquisiciones del pósito, se podría aplicar a este fin cualquier cantidad que se pusiera en venta. Si se hacía otra cosa, el trigo que la autoridad encontrara quedaría incautado sin posibilidad de rescate.
La drástica intervención municipal sin embargo no podía ignorar la situación en la que se encontraban algunos poseedores de una cosecha de grano, la que cada cual había obtenido en su explotación. Sumado el compromiso extremo que para ellos era arriesgar en la campaña que estaba en sus comienzos a las pérdidas de simiente que acumulaban, y que en lo sucesivo pudieran padecer –replicaron algunos regidores algo más flexibles–una parte de los deudores no tendría medio alguno para satisfacer las cantidades que habían sacado del pósito con el objetivo de emprender su explotación al comienzo del ciclo que había terminado, menos aún para volver a sembrar.
El cuadro que representaron aquellos ciudadanos tal vez fuera demasiado dramático, pero no era irreal. El origen del problema estaba en quiénes eran los que acudían habitualmente al pósito para conseguir un préstamo con interés de su trigo, hasta aquí la única especie de la que es posible asegurar que fuera objeto de este tráfico usurario en la región. En los de las poblaciones que concentraban su actividad en la producción de cereales –casi todas– cada ciclo anual aquel mercado se abría con la llegada del otoño.
C. Beltrán.- Aunque repartimiento era el nombre con el que habitualmente la gestión de los pósitos identificaba cada uno de los periodos durante los que admitía y atendía demandas de crédito en grano, en su manera de hablar también se llamaba data. Con uno o con otro nombre, siempre coincidía con los comienzos de las fases de trabajo que marcaban las actividades regladas del cereal: la sementera, la barbechera y escarda y la recolección de los frutos. Con estas mismas denominaciones eran conocidas las tres datas o repartos que cada año cada pósito podía hacer, para cuyas respectivas devoluciones, ya en la segunda mitad del siglo, los legisladores dispusieron diez, cinco y tres meses de plazo respectivamente.
El observador externo, si presupone que la data de sementera estaba destinada a conceder grano para sembrarlo, podría pensar que la de barbechera, por las fechas en las que ocurría, necesariamente posteriores, estaba destinada a complementar con una resiembra la parcela ocupada con el cereal, o con el cultivo de un cereal de ciclo corto, como el trigo tremés. Es una posibilidad que no se puede excluir por completo con los datos disponibles. Pero en modo alguno puede admitirse siembra de trigo durante la recolección. Es una aporía tan absoluta que obliga a deducir que los préstamos de recolección, donde se hicieran, eran aplicados a financiar otros costos relacionados con aquella actividad, con mucha diferencia la que más inversión exigía.
Cuando el legislador es más descriptivo precisa que los créditos de los pósitos podían ser aplicados a las siguientes necesidades: proporcionar la simiente para emprender el cultivo del grano, el consumo familiar de quienes tomaban esta iniciativa y los gastos de manutención de quienes eran contratados para el trabajo en las labores. Eso quiere decir que al menos una parte de los créditos, fueran de sementera, barbechera o recolección, igualmente, podría emplearse en cualquiera de los tres fines previstos. No todo el trigo que el pósito prestara, ni aun en la data de sementera, sería sembrado, y la reserva que después de la siembra quedaba en sus almacenes estaría destinada a los momentos de mayor necesidad de grano, que eran abril y mayo y, sobre todo, desde junio hasta el final del verano, cuando buena parte de las existencias de cereal eran aplicadas a garantizar los trabajos de la recogida.
Pero aunque las posibilidades fueran tres, sería un error pensar que la inversión del crédito en grano se dispersaba. No todos los años se concedían préstamos al comienzo de todas las fracciones del ciclo de los trabajos. En el pósito que por el volumen de su documentación he decidido tomar como referencia, cuando las condiciones son las ordinarias, solo se documentan los dos repartimientos que las solicitudes prueban con insistencia, los que respectivamente eran conocidos como data de sementera y data de barbechera. Más aún. Siempre que el pósito se abría para los vecinos, al menos organizaba la data de sementera. En correspondencia, las solicitudes de los interesados se concentraban en esta fase, y basta recurrir a sus palabras para comprobar que la demanda estaba aconsejada por satisfacer las necesidades de la siembra en el sentido estricto de la palabra. Cuando pedían su crédito al pósito, al fin al que pretendían destinar el grano los demandantes de la primera data preferían referirse, en más de nueve de cada diez casos, recurriendo al verbo empanar, usado en el sentido traslaticio que aún conserva. A veces lo sustituían por sembrar o cubrir, o por expresiones como empanar la sementera, sembrar su sementera, sembrar de trigo. Es cierto que también recurrieron a otras más ambiguas, como hacer la sementera, o incluso al sustantivo sementera sin otra precisión, y que en algunas ocasiones los solicitantes fueron excepcionalmente genéricos: en una el trigo se pedía para acabar de sembrar y en otra para concluir la sementera. Pero incluso en el caso de que cualquiera de estas voces y expresiones pudiera interpretarse como algo más que invertir el trigo en la tierra, cuando se trataba del préstamo de sementera sin ninguna duda este era su destino casi exclusivo.
El crédito en grano, que el legislador ya reconocía apto para la siembra, el consumo familiar y el suministro alimenticio al trabajo contratado, se ordenaba a lo sumo en tres plazos durante el ciclo, de los cuales a la mayor parte de los demandantes bastaría el primero o data de sementera, con el que cubrirían todas las necesidades que hubieran previsto al alcance de su capacidad de endeudamiento. La de barbechera y, si la hubiera, la de recolección atenderían estimaciones de financiación más imprecisas. Con toda probabilidad, estarían aconsejadas por el gasto previsible en el consumo alimenticio propio y del trabajo ajeno empleado en las explotaciones, tanto más cuanto mayores.
El crédito para la sementera
J. Sanchís.- Habitualmente, en la segunda mitad de septiembre, cuando llegaba el tiempo de acometer de nuevo el cultivo, se activaba el procedimiento administrativo que correspondía a cada campaña. Hasta 1746, en ese momento, las autoridades municipales de las poblaciones solicitaban a la regional la correspondiente licencia para el reparto de sementera. La solía conceder para la mitad del grano que hubiera efectivo en sus almacenes. Pero en algunas poblaciones era posible que sus responsables creyeran más acertado, por razones particulares, liberar para la primera data más de la mitad de su capital en grano. Entonces, el gobierno municipal, constituido en capítulo, tomaba el acuerdo y lo elevaba al asistente, quien decidía según su criterio.
En ningún caso, a la vez que limitaba la cantidad que podía repartirse, permitía que el fondo de trigo se consumiera del todo. Los testimonios indican que rigió y predominó en las actuaciones de todos los responsables ofrecer para este reparto la mitad del trigo del que cada pósito dispusiera, tal como era regular. Pero probablemente es una idea más acertada, para restituir mejor lo que ocurrió efectivamente, que la mayoría de las veces no se llegaba a tanto, que la fracción ofrecida osciló entre un tercio y la mitad de la masa total de grano atesorado.
Concedida la licencia, la primera decisión requerida por el reglamento para iniciar el reparto (capítulo tercero de la norma para la administración de los pósitos que el asistente había concebido), que también el tiempo venía avalando, era el acuerdo municipal para que el plazo de solicitud de los préstamos destinados a la sementera fuera abierto. A partir de 1747, si las autoridades habían remitido el certificado de reintegro, desde el 25 de septiembre podían iniciar el reparto de la mitad del capital en grano de sus respectivos pósitos sin necesidad de licencia.
Para que concurrieran quienes aspiraban a los préstamos, la administración de cada municipio, según su población, fijaba un plazo, el que le pareciera suficiente para cumplir con todas las formalidades del reparto sin que se atrasaran los trabajos. Normalmente habilitaba en la primera quincena de octubre un día, o a lo sumo dos, durante los que podían presentar sus solicitudes, llamadas memoriales por el lenguaje administrativo del momento. Excepcionalmente, algunos años aquel plazo fue retrasado a finales del otoño, o fueron señalados determinados días, separados entre sí a intervalos crecientes, en cuyo caso las fechas hábiles podían prolongarse entre primeros de noviembre y primeros de enero. Solo en casos extremos se pospusieron a diciembre, a principios y a finales del mes, y en otros, también singulares, el periodo de tramitación se prolongó nada menos que entre comienzos de noviembre y comienzos de enero siguiente, con un calendario que habilitó siete días, cinco de ellos en noviembre.
Cualquiera de los solicitantes, dentro del plazo marcado, debía comparecer ante los alcaldes o cualquiera de los diputados elegidos para el reparto y dejar constancia, ante el escribano que había de estar presente, de la superficie que tuviera preparada para sembrar, fuese en barbechos, en rozas, en eriazos o en rastrojos. Estaban obligados a declarar expresamente el lugar donde la tenían y el trigo que necesitaban, y tenían que hacer constar el nombre de sus fiadores. Como por codicia, aun teniendo, algunos pretendían que el pósito les concediera crédito en grano, en cada declaración de la tierra prevenida también tenía que constar la cantidad de trigo propio que cada uno tuviera, de modo que los préstamos pudieran ser concedidos en proporción a las necesidades reales, una pretensión tan ilusa como tantas con las que justificaban su representación de la equidad las administraciones de la época.
Para los registros de tierra preparada y trigo disponible al principio no se creyó necesario exigir juramento. No parecía probable que se faltara al compromiso moral incluido en la fórmula común. Parecía bastante, para salir al paso de la codicia, con las penas previstas. A todos se les advertía que el trigo que les correspondiera, si en algo faltaban a la verdad, lo perderían, aparte el procedimiento judicial por dolo que contra ellos debiera seguirse. Pero, para ganar en seguridad, el Consejo de Castilla, órgano de la administración central encargado de los territorios de la corona, por su decisión del 1 de julio de 1747 terminó ordenando que las declaraciones sobre las superficies preparadas para la siembra, en tierras propias o cedidas, y del trigo que cada cual tuviera, fueran hechas bajo juramento. Para los registros rigurosos, que eran los que se hacían en las épocas de alza de precios y escasez de grano, no se exigía juramento alguno.
En 1749, en las poblaciones más urgidas el plazo se abrió ya en el transcurso de la última semana de septiembre, mientras que en otras se prefirió demorarlo al final de la segunda de octubre. Tanto los primeros como los que contaron a partir del 14 de octubre habilitaron para la presentación plazos excepcionalmente largos, de entre ocho y nueve días, a contar desde el siguiente a las respectivas convocatorias, tiempo que a todos parecía suficiente para cumplir con el trámite.
El 25 de septiembre, para iniciar el reparto, se pregonó en una parte de las poblaciones más madrugadoras un edicto en la forma prevista, que asimismo se expuso en los lugares públicos, en el que constaba la decisión tomada y que al reparto se iba a proceder ateniéndose a los principios de justificación, proporción e igualdad, tal como exigía la norma. Convocaba a todos los vecinos para que tramitaran, sí así lo deseaban, las relaciones juradas de las tierras que tuvieran preparadas para sembrar, anunciaba la fecha a partir de la cual podían presentarlas y el plazo durante el que serían admitidas sus demandas de grano.
El 2 de octubre, en uno de estos lugares, se reconocía que en los ocho días señalados para presentar las solicitudes habían acudido muy pocos vecinos, por lo que decidieron prorrogar el plazo otros cuatro. El número de los que concurrían a la oferta de trigo ateniéndose al primer plazo estaba siendo escaso en más de un lugar, y entre los que no actuaron con idéntica celeridad algunas situaciones no fueron menos paradójicas. Era ya 13 de octubre cuando una asamblea municipal reconoció que el tiempo estaba adelantado, y que por tanto había llegado el momento para proceder sin demora al reparto del trigo que había en el pósito municipal, de manera que pudiera ser utilizado en la próxima sementera, tal como se hacía regularmente.
R. Crespo.- Cuando hablaban del tiempo, estaban aludiendo el comportamiento de los agentes atmosféricos, que imponían su rigor a las técnicas de las que disponía el campo. Un principio de método atenazaba entonces la agricultura de los cereales. La siembra del grano debía hacerse una vez caídas las primeras lluvias del otoño. Es probable que en octubre de 1749 algunos signos del aire fueran interpretados como precursores de las primeras lluvias, y que en aquel lugar hubieran preferido esperar a que aquellos síntomas aparecieran para poner en marcha el procedimiento de los préstamos.
J. Sanchís.- Tal vez por esta razón los que prefirieron retrasar hasta aquel momento la convocatoria en poco tiempo se vieron en la necesidad de urgir a los interesados para que acudieran al departamento municipal que gestionaba el crédito público de grano con su registro de las tierras que tuvieran preparadas para la siembra, así como del trigo que poseyeran para empanarlas.
R. Crespo.- Una explicación posible de las diferencias en las iniciativas a favor del reparto de sementera puede ser, además del comportamiento de las lluvias de otoño, que quizás aquel año fuera tan imprevisible como la impaciencia las representaba, que una parte de los pósitos pudieron demorarse en la reposición de sus depósitos de grano, y que por tanto la masa apta para la oferta de créditos no fuera en todos los casos la suficiente, una vez llegado el momento de iniciar el ciclo. Y también pudo ocurrir que algunas ofertas no fueran demasiado atractivas, lo que tal vez se podría relacionar más con el producto obtenido en la cosecha anterior, que a muchos permitiría disponer del grano necesario para la nueva campaña, que con el recurso a otros medios de financiación.
J. Sanchís.- Las solicitudes de sementera eran presentadas por una persona, a excepción también de las pocas que eran suscritas por el aperador de sendas labores y los demás temporiles, asalariados contratados por una o las dos temporadas en las que se dividía el año de trabajo en los cereales, que actuaban mancomunadamente. Solo en algo menos de la vigésima parte de los casos las mujeres eran las solicitantes. De los varones habitualmente no se especificaba el estado civil, mientras que de las mujeres en dos de cada tres casos se decía que eran viudas, y en el otro soltera.
Al principio, una parte de las solicitudes a la identificación del solicitante no solían añadir palabras que permitan completar la idea que de ellos nos pudiéramos hacer. Apenas enunciaban el nombre de cada uno de ellos, y en algo más de la décima parte de los casos los solicitantes tampoco hacían constar su profesión. Con el tiempo, entre quienes cumplimentaban sus demandas, se fue imponiendo la costumbre de añadir referencias a su actividad. Los resultados que se obtienen tomando todas las menciones de esta clase que hemos podido recopilar, aunque a las proporciones no sea prudente concederles el alcance que a las muestras los análisis cuantitativos dan cuando las ejecutan en regla, no dan lugar a muchas dudas.
Se identifican como solicitantes de créditos, con más frecuencia, las distintas clases de empleados ganaderos que trabajaban para un amo, en primer lugar los boyeros, pero también los porqueros, los capataces de cerdos o los rabadanes, que asimismo pueden ser citados sin especificar a qué amo prestan sus servicios. También, indicando su vinculación a un amo, son mencionados los arrieros, los maestros de molino, específicamente de pan de manera esporádica, los caseros, el guarda de una hacienda o los que simplemente son llamados temporiles. A quien se dedica al transporte nuestros documentos prefieren llamarlo en algún caso aljamel. Todos, igualmente, pueden ser aludidos también sin que sea necesario referir su vínculo con alguien, y en los casos de los arrieros o de los maestros de molino es posible admitir las dos posibilidades, la dependiente y la independiente. Los aperadores también son referidos como empleados de un amo, pero prefieren ser identificados como aperadores de un cortijo, lo que tal vez haya que admitir como la instantánea no del todo inconsciente de la posición pública a la que aspiraban. De los casos colectivos ya sabemos que se trataba de aperadores y temporiles de cortijos. También se presentan algunos labrantines y hortelanos.
Pero, aunque el número de casos no sea mayor, es más extensa la relación de gente cuya dedicación primordial no era agropecuaria, a pesar de lo cual solicitaban créditos del pósito para actuar como cultivadores de trigo. Son aguadores, albañiles, aserradores, carreteros, especieras, horneros, maestros de zapatero, zapateros o zurradores. Incluso hay solicitantes que se identifican por sus actividades relacionadas con la administración de justicia, como cuadrillero y ministro. Se presentan además presbíteros, y tienen interés identificaciones de eclesiásticos aún más explícitas, como las de prior de un convento de la orden de predicadores, prior de un monasterio de la orden de san Jerónimo y prior de un convento del carmen calzado. Y todavía se cita como condición de un solicitante de grano la de gallego, indicativa, aunque no exactamente de una actividad, de más que probable inmigración por causa laboral en condiciones de dependencia. La lectura de los memoriales, y este análisis, sugiriere además la posibilidad de que entre los peticionarios hubiera testaferros, pero no es posible obtener ningún testimonio que permita demostrar su presencia en algún caso.
La residencia común observada para los solicitantes era efectivamente la población donde estaba radicado el pósito, aunque con frecuencia los demandantes de crédito por encima de las veinte fanegas de grano no mencionaban su domicilio. Aunque es cierto que había algunas excepciones, concordantes con lo previsto por la norma. En algunos lugares se habían suscitado controversias sobre qué municipio debía conceder el crédito de trigo cuando los labradores tenían su labor en un término del que no eran vecinos, y en los casos más complejos había quienes tenían una parte de su labor en un término y otra en alguno de los contiguos. A partir de 1747 este contencioso se resolvió satisfaciendo la concesión donde cultivaran y por tanto pagaban las contribuciones extraordinarias, origen de un documento de alto valor. En cada uno de los municipios se les concedía la porción que les correspondía según la superficie sembrada en cada cual. De este modo, para erigirse en acreedores de concesión alguna, no tenían que pretender razón de vecindad. Los que se identificaron como vecinos de municipios colindantes, y justificaron su solicitud porque al menos una de las unidades de explotación que componían las instalaciones de su empresa estaba en el término al que servía el pósito, vivían en poblaciones a la vez próximas, a unos veinte kilómetros de distancia como máximo. Pero son casos tan secundarios que tomarlos aún más en consideración deformaría inútilmente el análisis.
Concesión de los créditos en grano
B. Vasconcelos.- Concluidos los plazos para la presentación de solicitudes, tal como por la instrucción estaba previsto, el momento para el reparto efectivo del grano que había de ser empleado en la sementera llegaba cuando, terminando octubre, un escribano de cabildo, entonces la personificación de la ley que supervisaba las decisiones públicas, leía, ante el órgano de gobierno de su población, un documento taxativo que descendía desde el asistente. Estaba ejecutando una operación que simultáneamente repetirían todos los municipios de la región que habían decidido abrir sus pósitos.
Por su providencia, daba las instrucciones necesarias para proceder al reparto del trigo de la primera data, así como algunas indicaciones todavía atinentes al cobro de los reintegros que a los pósitos aún les fueran adeudados. En su cumplimiento se redactaría en cada lugar el repartimiento del trigo, para el que eran diputados algunos regidores, miembros de pleno derecho de las cámaras locales de gobierno, quienes debían ser asistidos por labradores prácticos e inteligentes de cada población y atenerse a las siguientes reglas. Los que tuvieran trigo suficiente para atender la sementera de sus barbechos, su manutención y la de sus familias, así como los gastos necesarios de su labor, según la norma, no podían ser admitidos como aspirantes a estos préstamos ni objeto de reparto de trigo alguno. Los privilegiados tampoco podían aspirar a los créditos del pósito, salvo que expresamente se sometieran a la jurisdicción real, la vía para el apremio en caso necesario. Quienes tuvieran algo de trigo, pero no suficiente para completar su sementera, podían recibir préstamos parciales, hasta completar la cantidad que les pudiera corresponder. Los deudores de parte de lo que hubieran recibido en repartos anteriores también podían recibir préstamos parciales, hasta completar la cantidad total por la que antes se habían endeudado. Al que debiera una parte solo del crédito ya recibido se le podía conceder, en la nueva campaña, la mitad de lo que hubiera reintegrado. Pero especialmente el Consejo tenía ordenado que no se diera trigo a quien fuese deudor de todo el crédito precedente. Sus órdenes insistían en ello. Los insolventes absolutos bajo ningún concepto podían participar en los repartos. Quienes debieran todo lo que anteriormente hubieran recibido debían quedar al margen del derecho a postularse.
Es posible admitir, de acuerdo con lo previsto en la norma, que en la práctica no todos los solicitantes dependerían por completo del trigo del pósito, si querían hacer una sementera a su satisfacción. Pero solo en dos, de las 626 solicitudes de grano para la sementera que hemos analizado, los aspirantes declaraban poseer ya algo de trigo. La extraordinaria frecuencia de este aval, en reciprocidad, autoriza a pensar que pudo ser condición para acudir al pósito, en demanda del crédito primordial para acometer la empresa de los cereales, carecer por completo de grano. Es más probable que los clientes del pósito se contaran entre la parte más descapitalizada de quienes se comprometían en la producción de los cereales.
Para resolver con la mayor transparencia, y en justicia adjudicar a cada solicitante lo que le correspondiera, se hacían dos prorrateos de la mitad del capital en grano de cada pósito, calculada como si estuviera por completo reintegrado. No obstante, donde había estilo del reparto a jornaleros, siempre que hubiera capital bastante para no perjudicar las labores, antes era separada, de la mitad para el primer reparto la fracción que a la autoridad le pareciera adecuada a este fin, de la que a cada jornalero, mediante un reparto propio, se le repartía en proporción a lo que necesitaba. Esta excepción, sin embargo, no dificulta el análisis. De ella no hemos encontrado rastro alguno.
A. Méndez.- De donde debemos concluir que en ningún caso resultaron perjudicadas las labores, las explotaciones dominantes del orden que regía el cultivo de los cereales.
D. Revuelta.- Es posible que el préstamo a jornaleros no aparezca porque esté disuelto en el préstamo común. La condición de jornalero no era permanente. Lo permanente era ser trabajador del campo, y este, cuando consigue poner una parcela en cultivo o pegujal justo lo que hace es salir parcial y transitoriamente de la condición de jornalero.
Relator.- Parece oportuna la puntualización.
B. Vasconcelos.- El primer prorrateo se hacía entre todos los solicitantes comunes, identificados en los términos más descriptivos como labradores, pelantrines, pegujaleros y manchoneros, así deudores como solventes, según las tierras registradas por cada uno. El trigo se repartía por unidad de superficie preparada. A todos se les concedía en la proporción que aritméticamente les correspondiera. Si, efectuada esta operación, a cada unidad tocaba un valor fraccionario, de la mitad del capital en reserva se tomaba lo necesario para completar cada lote hasta celemines o cuartillos.
Los deudores, así como quienes no necesitaban trigo, o solo una porción, no podían ser tratados de la misma manera que quienes estaban al corriente en la devolución de sus créditos al pósito. Los que dispusieran de trigo, en caso de que aún necesitaran, siendo solventes solo podían recibir la porción que les hiciera falta, de acuerdo con el mismo valor tipo. En cuanto a los deudores, desde tiempo atrás estaban previstas las bajas que les correspondían, lo que la nueva instrucción reguló con más precisión. A los deudores nada se les repartía si antes no habían asegurado sus deudas. A los absolutos no podía repartírseles nada, y a quienes adeudaban una parte se les deducía de la cantidad que les hubiera correspondido la porción que debían, lo que generaba un excedente circunstancial. En la instrucción precedente se había previsto ya que no se quedara en el granero del pósito, así como el incremento que, en compensación, podía corresponderle a los solventes. La nueva reguló que fuera en beneficio de quienes dependían por completo de estos créditos.
Ajustados los lotes que realmente se podían conceder, se hacía el segundo prorrateo con el trigo excedente, entre los que no tenían ninguno o no les sobraba del que les había tocado en el primero. A los deudores parciales, deducida de la cantidad que les había correspondido la porción que debían, de esta se les concedía una mitad. En los sucesivos repartos, mientras mantuvieran sus deudas, se procedía con ellos de la misma manera, con la intención de estimular el reintegro. Los solventes eran los principales beneficiados. El tamaño de sus créditos se incrementaba, con la cantidad aún remanente, en proporción a las tierras que tuvieran preparadas. De ese modo a cada cual se le concedía según la tierra prevista y a proporción del prorrateo de la cantidad total que se hubiera podido repartir.
El curso que llevaba desde la presentación de las relaciones juradas, con el registro de las sementeras de cada interesado en los préstamos, al reparto efectivo de las cantidades concedidas no estaba a salvo de incidentes. Las impugnaciones y controversias, que la impaciencia alentaba, fueron habituales durante el tiempo transcurrido entre uno y otro momento.
R. Crespo.- A fines de octubre, en las poblaciones observadas para documentar el ciclo 1749/50, los más impacientes por disponer de ellos apelaban a la urgencia del cohecho, que no había podido completarse.
Cuando las tierras que se iban a sembrar habían sido preparadas según las reglas de la barbechera, cohecho era la última labor dada a la superficie dispuesta para la siembra, razón por la que también solían llamarla alzar el barbecho. Tal vez pudo ocurrir que no hubiera terminado el cohecho de sus explotaciones una parte de quienes se habían atenido al rigor de la tradición porque estuvieran faltando las lluvias. Para no atrasarlo más, presionados por la necesidad de disponer de trigo, porque no tenían qué sembrar, aunque hubieran hecho sus respectivos registros de tierras, y bajo la convicción de que podrían esperarlo para la parte de la explotación ya preparada, y porque creían urgente sembrarla, pretendían que les fuera proporcionada una parte del que habían pedido al pósito, a cuenta de lo que les pudiera tocar en el repartimiento.
B. Vasconcelos.- Si aceptamos que quienes hubieran sembrado el año anterior podrían disponer de simiente, es probable que quienes así argumentaran podrían ser promotores de empresas que comenzaban, bien porque hubieran liquidado todo su capital circulante, tentados por la oportunidad, bien porque se aventuraban a esta experiencia de nuevo. En contra de su impaciencia se volvía la prórroga de los plazos concedidos para hacer los registros, decisión que obstaculizaba siquiera evaluar el lote que en el reparto pudiera corresponderles. Cuando algo así ocurría, eran socorridos con discreción por la autoridad judicial, la misma que era parte del gobierno de los municipios.
R. Crespo.- También generaba tensiones el método para el control de las adjudicaciones. Las justicias estaban en la obligación de vigilar la ecuanimidad de los repartos y castigar de manera ejemplarizante, en caso necesario, los que no fueran adecuados. Celando su deber, del reparto decidido hacían copias para exponerlas en los lugares públicos. Una y su correspondiente edicto permanecían expuestos durante tres días. A quienes pudiera interesarle informaba del capital en trigo del pósito, la mitad de este valor, lo que se debía restar por las deudas no liquidadas y la cantidad que se apartaba para los jornaleros, y combinando estos factores deducía el capital líquido que podía repartirse entre las explotaciones demandantes. De cada una constaba la cantidad de tierra preparada que había declarado su promotor, que permitía expresar lo que en bruto correspondía a cada unidad de superficie prevista. A continuación, los solicitantes, uno por uno, eran separados en cuatro clases: los que no debían nada y habían incrementado el préstamo medio por unidad de superficie con los remanentes de las otras clases; los deudores parciales, a quienes se había deducido lo que les tocaba por valor medio en proporción al débito que mantenían; los que tenían trigo propio, con las deducciones del tipo que les correspondían, totales o parciales; y los deudores de todas sus partidas precedentes, que no percibían trigo alguno.
La veracidad del procedimiento se ponía a prueba con la admisión de las denuncias espontáneas. A la vez que el reparto, se publicaba un edicto apelando a los vecinos de la población, para que quienes observaran que algún labrador, pelantrín, pegujalero o manchonero hubiera declarado una superficie distinta a la que tenía preparada, ocultado trigo o incurrido en algún acuerdo previo en detrimento de otros, o en cualquier otra clase de engaño, lo notificaran. Los denunciantes podían comparecer ante el asistente, de manera encubierta o sin secreto, personalmente, por medio de representante o por escrito. El procedimiento también podía sustanciarse ante las justicias o los gobiernos locales con la garantía del secreto. De verificarse la contradicción, el denunciante recibía la tercera parte del trigo que el denunciado hubiera recibido, en especie o en dinero, lo que pudo ser tanto una manera eficaz de estimular las iniciativas como de favorecer la veracidad de los documentos redactados.
B. Vasconcelos.- Era habitual que en las demandas de reparto se incurriera en excesos. Los solicitantes solían pedir cantidades que podían interpretarse como superiores a las que necesitaban. No les faltaba justificación. Muchos actuarían con la esperanza de que lo que pudiera ser valorado como demasiada confianza en la productividad de la tierra, porque aparentaran invertir en ella en una proporción por encima de la que era aceptada incluso para las tierras de mayor calidad, aun cultivadas de manera extensa, fuera suplido con una sobrecarga de trabajo. Combatiendo esta actitud, la autoridad rectora de los pósitos de antemano descontaba el exceso de las menores ilusiones concediendo siempre cantidades por debajo de las solicitadas.
R. Crespo.- Lo que no impedía que fuera necesario, antes de la conclusión de la campaña, depurar los excesos en los que hubieran incurrido algunos. Un juez de comisión nombrado por el asistente, que también actuaba como juez regional de los pósitos, ya en plena primavera de 1750 pudo proceder contra pelantrines, pegujaleros y manchoneros de una población, así como contra algunos de sus labradores, que se habían excedido en los registros de tierra cursados en el otoño precedente. Para beneficiarse del reparto del trigo, habían declarado como porciones destinadas a la sementera más de las que tenían preparadas. Sin pararse en demasiadas consideraciones, el juez dictó auto de prisión para quienes habían incurrido en el abuso. Es probable que las circunstancias críticas que se estaban viviendo le recomendaran actuar de manera ejemplarizante. El gobierno de la población donde residían, alarmado, creyó que, de actuarse así, se provocarían perjuicios y conflictos innecesarios. Los encausados estaban muy empeñados y padecían muchos atrasos a consecuencia de la consabida esterilidad de los tiempos, causa que los responsables del municipio creían que pudo aconsejar a aquellas personas excederse en sus registros. Además, pensaban que en aquel caso no había lugar a fuero o competencia del tribunal actuante, dada la cortedad del pósito; tanta que en los repartos en cuestión a los solicitantes no les llegó a tocar ni la mitad del trigo que necesitaban para sembrar. En la práctica, aunque hubiera que reconocer que se habían excedido en la declaración de las superficies preparadas, esto significaba que ni siquiera habían alcanzado a cubrir las necesidades de las explotaciones que proyectaban, lo que en los hechos, por tanto, no contenía abuso alguno. El municipio propuso al juez, no solo que actuara con benevolencia sino una transacción, que los encausados pagaran a prorrata las costas del proceso.
B. Vasconcelos.- Tampoco ningún reparto del trigo del pósito quedaba al margen de la permanente pugna política, y como otros asuntos siempre estaba expuesto al riesgo de convertirse en motivo de enfrentamiento. Un aspirante a alcalde por el estado noble, que compartía la jurisdicción de su municipio con el alcalde por el estado general (el que era conocido como alcalde ordinario), pretendía que se le admitiera en el empleo sin dar fianzas. Había sido nombrado para el cargo acatando una provisión de la audiencia regional, institución judicial que más aún era ejecutiva.
Su nombramiento fue contradicho por su colega, el alcalde del estado general, quien no creía que aquel reuniera las condiciones requeridas para el cargo. Pensaba que el aspirante, así como los demás vecinos de la población que se pretendían nobles, excepto dos, eran notoriamente pobres de solemnidad, sin ropa de una mediana decencia, ni noticia en dependencia por no haberse versado en ellas, a causa de haber andado siempre retirados del concurso y tráfico de sujetos inteligentes y principales. Como el alcalde por el estado noble debía ser responsable en la distribución del trigo del pósito, el ordinario insistió en que, antes de tomar posesión, el pretendiente, para prever su posible descubierto, tendría que dar fianza para el empleo al que aspiraba. Le parecía indispensable proceder de este modo tanto más cuanto creía que el propuesto por el estado noble, sin perjuicio de lo que de él pensaba, era el más apto bajo aquellas condiciones.
D. Inchausti.- Puede suponerse, según los términos de la controversia, que los pósitos recurrían al aval paralelo de financieros para garantizar su actividad.
B. Vasconcelos.- Así parece.
D. Inchausti.- También los mayordomos que se hacían cargo de la gestión de los ingresos y gastos de otras instituciones, o los administradores de las rentas de las casas, solían constituir sociedad con personas solventes para ser legalmente fiables. Lo peculiar de aquel acceso al control del capital público en grano sería que la función gestora quedaba reservada a una parte de quienes de antemano disponían de algún poder en la jurisdicción local, que así se verían favorecidos por una regla que los convertía en lo que podríamos llamar financieros natos, aun cuando su capital apto para este negocio fuera limitado.
Z. Redondo.- Y que por tanto se podían convertir en los encubridores de los mayores inversores en el negocio, para los que actuaban como mediadores y garantes legales del disfrute de un monopolio. El hidalgo, en este caso, carecía del patrimonio que le permitiera beneficiarse de esta posición. Su estado lo convertiría automáticamente en testaferro de algún inversor oculto interesado en el negocio del pósito.
B. Vasconcelos.- Lo cierto es que llegado a ese punto el enfrentamiento, el probable problema financiero que bajo él latía se cobijó bajo una controversia institucional. Se discutió nada menos que sobre la conveniencia de mantener en aquel ayuntamiento la vara del estado noble, algo realmente comprometido aunque nada innovador, y si no sería adecuado hacer que despareciera en beneficio de la alcaldía del estado general, aprovechando que habían de hacerse nuevas propuestas de oficios de justicia en propiedad, asuntos sobre los cuales la audiencia, aunque pueda sorprender, ya se había manifestado favorablemente. Para resolver, se decidió consultarle de nuevo y que fuera la que decidiera. No hemos encontrado noticia de qué respondió el tribunal de la región, ni siquiera se puede asegurar que la consulta llegara a formalizarse. Pero es indudable que el aspirante al empleo de alcalde por el estado noble, al parecer sin necesidad de fianza, cuatro días después de que la polémica pusiera al descubierto sus raíces políticas, tomó posesión y el pósito pudo seguir adelante con sus actividades.
R. Crespo.- Sin embargo, no era frecuente que el procedimiento de los pósitos, en aquel momento decisivo, se viera interferido por querellas. Al contrario, en la mayoría todo era resuelto de forma previsible. Completado el repartimiento, los trámites culminaban con la firma de la obligación correspondiente a la partida que a cada uno hubiera tocado.
S. Hinestrosa.- Para formalizarla, los prestatarios disponían de tiempo suficiente. A mediados de siglo, durante el periodo comprendido entre 1743 y 1765, el reconocimiento de la deuda de sementera solía firmarse en días hábiles comprendidos entre noviembre y diciembre, y solo excepcionalmente se adelantaba a octubre o se prolongaba hasta enero. Todas las obligaciones debían incluir avales o fianzas que satisficieran a las justicias, gobiernos y diputados de cada población, los responsables de los pósitos, quienes, para que actuaran con el mayor rigor, en este momento tenían que proceder por su cuenta y a su riesgo.
Ningún privilegiado, por la vía que lo fuese, si había sobrepasado el filtro del reparto, era admitido sin haber presentado ya en el momento de la solicitud fiadores legos, llanos y abonados que estuvieran bajo jurisdicción ordinaria, a satisfacción de los repartidores. También los jornaleros beneficiarios de los préstamos del pósito, si querían disponer de ellos, tenían que asegurarlos con fianzas suficientes. Cada uno de los fiadores, previo acuerdo mutuo, se debía obligar a liquidar toda la deuda.
La mayoría de los deudores formalizaba su obligación en el libro donde el escribano al servicio del pósito registraba los créditos que no superaban las 20 fanegas. Era suficiente para que los concedidos fueran requeridos por las justicias a su cumplimiento. Cada obligación debía ir firmada por los prestatarios y sus avalistas o fiadores, y por testigos en caso de que no supieran firmar, tras lo cual el escribano, que no cobraba por este acto derecho alguno, las autorizaba. Cuando las partidas sobrepasaban las 20 fanegas debían otorgarse escrituras de obligación en forma. En ellas se hacían constar el plazo para la liquidación del crédito y las creces o interés vigente para los préstamos que recibían.
Algunos reconocimientos de las deudas quedaban sin formalizar, y si faltaban sus firmas, los deudores podían no admitir que en su momento habían accedido a los créditos. Las complicaciones que en consecuencia surgían terminaban siendo una carga para los pósitos. Toda la responsabilidad de este descuido se hacía recaer sobre los escribanos que actuaban para la institución, a quienes por esta causa se les penaba. A partir de 1747, se quiso limitar el efecto de esta falta exigiendo, junto a la copia del reparto que debía enviarse a la asistencia, un certificado que afirmara que todas las escrituras de reconocimiento de las deudas habían quedado íntegramente cumplimentadas.
La relación de los firmantes de los avales permite identificar como única sociedad para financiar la explotación la que formaban el aperador y los demás temporiles de algunos cortijos, en un caso constituida solo por aquel y uno de los temporiles de los que trabajaban bajo su mando. De las tres cuartas partes de los avalistas que constan en los memoriales que hemos analizado, solo se puede deducir que son personas distintas al prestatario. Del enunciado de sus respectivos nombres, así como de otros rasgos que de ambos pueda mencionar el documento, no se deducen vínculos entre ellos que puedan justificar la relación.
El otro cuarto proporciona algunos indicios que permiten aislar al menos parte de los medios de donde proceden, así como de las relaciones que los conducen a actuar comprometiéndose. En unos casos observamos que prestatario y avalista comparten el apellido, vínculo que en dos más es corroborado por la declaración positiva de la condición de hijo o madre de los fiadores. Por comparación con los de la data de sementera, una novedad se observa entre los de una data de barbechera, cuando se admite como fiadora la esposa del demandante del crédito. En otros casos la persona que sale a favor del acreditado es a la vez el amo –voz que hay que interpretar como teniente, si se quiere tomar su sentido más universal– del cortijo donde se va a sembrar. La relación permite pensar que el señor principal de una labor puede ser parte interesada en la inversión en grano que pretende quien trabaja para él.
Puede ser indicativo de una sociedad previa, responsable de un tipo muy sencillo de empresa de cereal que está en el origen de una parte de los préstamos, que un memorial sea presentado por quien tiene preparadas 6 fanegas de tierra en el cortijo de su amo, tres de ellas de tiempo [sic] y las otras tres a dinero, lo que tal vez signifique que estas eran subarrendadas y aquellas obtenidas a cambio de trabajo, si interpretamos que en su manera de expresarse tiempo puede ser apócope de temporil. En dos casos coinciden ambos nombres, el del prestatario y el del fiador. Avalarían sus créditos los demandantes valiéndose de fórmulas hipotecarias que merecen un grado de crédito extraordinario, dado que la hipoteca de todos los bienes es una parte inexcusable de la obligación que más adelante firma el prestatario, la que formaliza definitivamente el crédito recibido.
Se deduce además la posibilidad de que entre los fiadores o avalistas los hubiera que intervenían en el negocio exclusivamente con este papel, y evidentemente buscando obtener beneficio plegándose a esta modalidad de participación. Para este comportamiento sí disponemos de alguna prueba. Ciertos nombres de avalistas se repiten. No es posible explorar más la posibilidad porque no tiene más fundamento que este y porque su frecuencia, en el universo de la muestra, no es relevante. Como posibilidad más verosímil, consideramos que pudo tratarse de arrendatarios de cortijos que luego los subcedían en parcelas a interesados en explotaciones de dimensiones menores.
R. Crespo.- Todos los incursos en el reparto tenían que retirar del pósito el trigo que les hubiera correspondido dentro del plazo que cada autoridad local decidiera, cuya duración correspondía al número de habitantes de cada población y a la cantidad de trigo que se iba a transferir. En ningún caso la entrega efectiva se iniciaba antes del 15 de octubre, una condición que pretendía inducir que los labradores no aplicaran el trigo a un gasto distinto a la siembra. Para salir al paso de su posible desviación, además estaba prohibido que las autoridades admitieran los créditos en trigo concedidos a labradores, pelantrines, pegujaleros y manchoneros para cobrar padrones, repartimientos o cualquiera de los servicios a los que aquellos pudieran estar obligados; incluso si los afectados quisieran emplearlos con este fin. La autoridad estaba conminada a velar por que los granos del pósito se invirtieran exclusivamente en la sementera, lo que –recuérdese– no era lo mismo que sembrarlos.
Hacer efectivos los créditos concedidos era responsabilidad de los diputados para la entrega, llaveros y depositarios. Para verificarla con garantías, a quienes se les había concedido crédito en el reparto, es probable que al tiempo de formalizar la obligación, se les daba una cédula, que debían presentar al depositario de los graneros del pósito, acreditativa de la partida que a cada cual se le hubiera adjudicado. Debía ir firmada por los diputados y el escribano, y no era admitida la que estaba firmada solo por este. En algunas poblaciones, habían aceptado cédulas que llegaban solo con la firma del escribano y, sirviéndose de este ardid, se habían sacado cantidades no concedidas. Si los diputados de entrega descuidaban su deber de suscripción eran penados. Tampoco a los depositarios se les aceptaban en la data de su contabilidad las partidas que no cumplieran la condición de las firmas.
Años atrás, había sido frecuente que los agraciados iban todos a la vez a retirar su trigo. A veces, en el acto mismo de la entrega, unas partidas se mezclaban con otras. Desde 1747, los responsables de los repartos quedaron comprometidos a no comenzar una entrega sin que estuviera completada la precedente. Para que se pudiera actuar de este modo, era necesario que todos los responsables de la operación estuvieran presentes, lo que les obligaba a evitar el vicio de procedimiento que consistía en que unos tuvieran las llaves que eran responsabilidad de otros. Los almacenes donde se guardaba el trigo a repartir estaban asegurados por varias cerraduras, la custodia de cada una de las cuales era una parte de los deberes de un cargo.
En los pósitos, para completar esta operación, había medidas de volumen ajustadas al sistema métrico de cada población. Las que se describen eran de álamo, de nogal o de otra madera que no menguara. Estaban barreteadas con cantoneras y abrazaderas de hierro, así como el rasero, que era redondo, lo estaba con sus chapas correspondientes. Con ellas se repartía, y con las mismas, para garantizar la equidad, luego se ingresaba el trigo. Era costumbre, extendida por un buen número de poblaciones, que en el momento del reparto los acreditados pagaran a los medidores del grano cuatro maravedíes de cuenta por unidad de capacidad medida para la entrega de cada partida. La costumbre fue refrendada por la ordenanza de 1747.
G. Trashorras.- Concluido el plazo de la entrega, la actividad del pósito entraba en un paréntesis y sus graneros se cerraban. Los responsables de la institución, hasta el último día de enero, a la vez que testimoniaban que se había hecho en tiempo y que a los interesados se les había entregado en la proporción que estaba regulada, enviaban al asistente una copia literal del reparto del trigo para la sementera. Era el momento para hacer balance del costo que había tenido la parte más relevante de su actividad. En los municipios cuyos términos eran extensos las cifras eran de cierto relieve. Un pósito activo en un espacio de tales características repartió en el otoño de 1749, entre los vecinos que habían decidido cultivar cereales recurriendo a esta vía de financiación, nada menos que 6.248 fanegas de trigo. El cálculo que recurra a los factores más elementales permite estimar que pudo sembrarse, con aquel grano, en torno a una cantidad de superficie similar.
Espacio cultivado
J. Leal.- Del alcance real de la mediación del pósito en la financiación de las explotaciones de cereal puede dar una idea más acertada que en esa misma población, en plena primera mitad del siglo XVIII, contando con todo el grano que el registro público había conseguido localizar en toda clase de almacenes (14.901 fanegas de trigo y cebada), creían necesarias para la siguiente sementera 25.099 fanegas más. Así se completaban 40.000, que en las estimaciones del momento sumaban las dos terceras partes de las sementeras que se podrían hacer. Luego se aceptaba que el espacio cultivado posible consumiría un total de 60.000 fanegas. Por informaciones posteriores, se averigua que aquel año en realidad habrían sido 50.000 las fanegas de cuerda sembradas, aunque tres años antes se había estimado en el mismo lugar que para sembrar eran necesarias 32.000 fanegas de trigo. Podemos aceptar, en conclusión, que entonces se sembrarían regularmente en aquellas tierras unas 36.000 fanegas de capacidad.
En 1750, avanzado el año, cuando ya se había impuesto como opinión que se estaba viviendo el momento de inflexión de un ciclo, en la misma población se estimó que quienes habían sembrado habían invertido más de 150.000 fanegas de trigo y cebada. Dadas las circunstancias, que alimentaban la simplificación interesada, es más que probable que esta cifra fuera muy exagerada. Basta comparar con las precedentes. La autoridad, apasionadamente confesional, se expresaba entonces recurriendo a los principios éticos a los que se habían habituado las creencias, dictados por la hipérbole y el exceso de dramatización, tal como hacía para cualquiera de las circunstancias que concurrían en la crisis que marcaba la cima para la secuencia del beneficio. En esta ocasión afirmaba además, dando por supuesto que no habría cosecha, que el resultado de tan importante inversión sería que quienes habían sembrado quedarían muy empeñados con el pósito local, que para la mayor parte de las sementeras había sido el suministrador del grano.
Descontando que la cifra referida a la inversión en el cultivo hubiese sido doblada, gracias a la suma de la cebada, lo que probablemente sea excesivo, sin mucho riesgo de error podemos deducir que la fracción habitualmente proporcionada por el pósito oscilaría en torno a la quinta parte del trigo sembrado, y a veces ni siquiera alcanzaría la décima parte. Parece, por tanto, que la función del pósito era secundaria, si no marginal.
I. Párraga.- Datos procedentes de la lectura de las fuentes secundarias de la época pueden contribuir a corroborar esta primera deducción. La tierra que cada año se cultivaba en la región, sostienen, se dedicaba preferentemente al cultivo del trigo, el principal producto de la agricultura regional, y sus especies subsidiarias. La que también se llamaba sembradura de secano, según estimaciones contemporáneas muy sintéticas, absorbía como mínimo dos tercios de los espacios cultivados en toda la zona, a excepción del litoral, donde no tenía una acogida similar porque en la costa era posible consumir grano importado con regularidad y a buen precio. Tan alta inversión de tierra para un fin tan restringido sería permanente, según la opinión general, como consecuencia de la presión que originaba sobre ella el tamaño de la población, factor constante de cuyo signo económico había convencido ya la literatura especializada que circulaba a mediados del siglo XVIII.
G. Trashorras.- Aparte la presunción de causalidad que contiene esta propuesta, el análisis de los valores del tamaño de la población no lleva a la misma conclusión. La preferencia por el cultivo del trigo parece más relacionada –incluso más que con la demanda– con la peculiar integración de los trabajadores en la empresa agrícola. Estos, según otros contemporáneos, siempre estaban dispuestos a cultivar algo de tierra, para así resolver la parte de sus ingresos destinada a la subsistencia, una posición económica que no siempre coincidiría con el autoconsumo.
J. Leal.- Es posible demostrar que esta era la dirección regular de los hechos de una manera más precisa. Un auto de fines de agosto de 1741, que abría un expediente, hace tiempo me permitió conocer los propósitos y los límites del tipo de documento llamado registro de sementeras. Dictaba que todos los vecinos que hubieran sembrado durante aquel año, fuera en poco o en mucha cantidad, registrasen ante el escribano de cabildo de su municipio la superficie que hubieran cultivado, para lo que disponían de un plazo de tres días. Cada labrador y cada pegujalero, regionalismo reservado para identificar al campesino inestable o transitorio, sin excepción de secular que fuera vecino, habría de proceder con toda claridad y justificación porque se trataba de repartir la décima en función de lo que cada cual hubiera sembrado.
La fecha en la que se publicó el auto no dejaba dudas sobre el momento en el que se exigía el registro. Estaría justificado porque la contribución que se pretendía recaería sobre el producto obtenido. Al tratarse de un repartimiento, es seguro que el pago que se esperaba era uno de los conceptos del sistema de administración de las obligaciones fiscales que en su tiempo se conoció como rentas provinciales. Gravaría ligeramente las sementeras, tomadas como origen del comercio del grano.
Era necesario reconocer que la fecha en la que se exigía la contribución, posterior a la cosecha, actuaba contra la veracidad del documento. Una cosecha deficiente llevaría a ocultar parte de la superficie sembrada. Además, en estos registros la ocultación debía ser endémica, puesto que eran los propios interesados quienes tenían la iniciativa de hacerlos. Que el plazo concedido para declarar fuera solo tres días iba en contra de su alcance. Una parte de los concernidos, por ser tan perentorio, había de quedar fuera, y que los eclesiásticos estuvieran excluidos del procedimiento fiscal, que no era una excepción, desde luego alteraba el punto de vista, que quedaba limitado a la población secular.
Pero no todos estos obstáculos parecían insuperables. Concordado el auto que lo iniciaba con el registro efectivamente hecho, se comprobaba que en realidad las declaraciones fueron presentadas entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre. Como era habitual en estos casos, los límites que al principio se decidieran luego serían ampliados. En cuanto a que no incluyera a los eclesiásticos, probablemente no fuera un defecto que modificara en lo fundamental la idea que sobre el fenómeno que me proponía observar, el análisis del espacio cultivado de cereales, permitía obtener el documento. Sin acumular un error significativo, creía que la parte secular se podía aceptar como representación de la totalidad de los casos. No había indicios positivos que hicieran suponer que, de organizar empresas de cereal, los eclesiásticos las acometerían de una manera distinta a como lo hacía el común de quienes participaban en el sector. La población eclesiástica que emprendiera directamente sementeras sería escasa, salvada la regular; entre la vigésima y la décima parte, según se podía estimar a partir de los datos que proporcionaban los documentos posteriores que manejé. Pero sobre todo el número de situaciones que el registro de las sementeras permitía conocer, que se medía por miles, era suficiente para obtener una descripción fiable de la diversidad de casos y de sus tamaños relativos.
Frente a todos los previsibles límites del documento, había que aceptar que el hecho de que los declarantes fueran vecinos era concordante con el punto de vista que deseaba, reconstruir el espacio cultivado de cereales en un término a mediados del siglo XVIII. Mi propósito era pertinente porque cualquier término, dominio de un municipio, era un espacio homogéneo y excluyente. Desde luego no había grandes diferencias institucionales entre unos y otros, pero sí eran, gracias al poder legislativo de los municipios, espacios definidos por unas condiciones específicas que creaban una totalidad agropecuaria. En especial, cargaba favorablemente su capacidad para retener características significativas de la agricultura del cereal del momento que los dos tipos humanos a los que el auto se refería fueran solo labrador y pegujalero. Pero sobre todo el número de situaciones que el registro de las sementeras permitía conocer, que se medía por miles, era suficiente para obtener una descripción fiable de la diversidad de casos y de sus tamaños relativos.
O. González.- Con una información similar a la del registro de sementeras de 1741 que localizó J. Leal, yo disponía de varios apeos de sementeras y asientos de pegujales. Mientras que los primeros eran en todo similares al registro, los otros eran documentos complementarios que anotaban el cobro de los pegujales sueltos, tanto de vecinos como de forasteros. Eran dieciséis los apeos de sementera, del periodo comprendido entre 1766 y 1781, una cronología que permitía pensar en la crisis conocida como motín de Esquilache como la razón inmediata de las fidelidades en la redacción y la custodia de este documento. De la serie paralela de los asientos de pequeñas explotaciones estaban disponibles los ejemplares correspondientes a los años 1763-1781, y aún podía completar la información que proporcionaban registros, apeos y asientos con una colección de papeles destinados a elaborar una estadística de las rentas provinciales ingresadas por aranzada de olivar y fanega de sementera, cuya información referida a los cereales sin duda procedía de sus primitivos apeos. Estaban referidos a los quince años comprendidos entre 1764 y 1778.
J. Leal.- Explotamos entre los dos el documento de 1741 y redactamos las correspondientes notas de los registros de sementeras de todos los vecinos, e hicimos copia íntegra de los apeos correspondientes a 1766, 1767 y 1768. La transcripción del documento correspondiente al año 1767, porque nos obligó a un ejercicio constante de interpretación, nos sugirió unas notas que redactamos entre el 21 y el 22 de enero de 1993 con el título Arqueología del apeo de sementeras, que fijaron nuestras primeras ideas sobre un asunto que ya habíamos decidido resolver entre ambos. También hicimos copia del apeo de 1771, y por último, con la estadística para las rentas provinciales de 1764-1778, elaboramos un cuadro que expresaba la superficie sembrada de cereal cada año.
O. González.- Trabajamos con la convicción de que lo que observáramos para un año, porque nuestra atención se dirigía a la parte estable de los comportamientos, sería equivalente a lo que ocurriera otros. Ateniéndonos a este principio, de todos los apeos de sementeras que estaban a nuestra disposición, preferimos el de 1771 porque nos permitía cruzar sus datos con unas relaciones juradas del mismo año relacionadas con el proyecto de única contribución. Esperamos que haya ocasión para demostrar las ventajas de esta manera de proceder. Su elaboración estadística, a partir de una versión de sus datos en soporte electrónico, ya producto de una elaboración intermedia, nos permitió hacer cálculos y admitir sus resultados como la referencia de lo que era regular.
J. Leal.- El documento de 1768, por su parte, permitía adelantar en tres frentes: los cultivos a los que eran dedicadas las pequeñas explotaciones, las otras actividades de quienes las emprendían y qué era mozo de posada, una condición a la que también más adelante tendremos que referirnos. Aun siendo frecuente la información que proporcionaba sobre cada una de aquellas características, ninguna admitía análisis estadístico. Es cierto que el autor del documento se proponía averiguar idénticas cosas sobre todos los sujetos de su interés, pero carecía de la disciplina necesaria para obtener de cada uno de ellos siempre la misma información. Su rigor actuaba por circunstancias. En algunas reconocía que era sugerente registrar, aparte los datos básicos de la identificación, determinadas características, mientras que en otras le parecía más útil una descripción pormenorizada. Los tamaños de la población encuestada no eran tan grandes que le impidieran reconocer individualmente, cuando leyera el registro, a cada una de las personas que sometía a observación. Con la flexibilidad de este sistema de registro se aseguraba ese resultado, pero la consecuencia era que cualquiera de los tres hechos aparecía retenido al azar. Para la mayoría de los asientos, la información que correspondiera no constaba. Su análisis solo permitía descubrir su existencia.
O. González.- No usamos los datos de 1741 con la misma intensidad que los de 1771 porque, a pesar de que era el año más próximo en el tiempo a 1750, no nos parecieron tan ricos como los de 1771, por otra parte comparativamente más útiles por la razón que ya hemos indicado. Y la revisión detenida de la copia del documento de 1768 autorizaba a sostener con toda seguridad que las deducciones que el documento de 1771 nos permitían, de ser analizado el de 1768 de la misma forma, llevaría a otras similares. Hecha compulsa entre los asientos de pequeñas parcelas y el apeo de sementeras de 1771, el contenido que todos permitían conocer era similar al de 1771. Nada impedía generalizar las conclusiones a las que se llegaba con este documento. Podíamos estar seguros de que la idea que nos había proporcionado el apeo de 1771 no sería modificada en ninguno de sus sentidos fundamentales. Lo podríamos tomar desde el principio como referencia, aunque las notas del registro de 1741 también permitían algunas buenas conclusiones. Asimismo, el análisis del documento de 1768 ayudaba a completar algunas ideas y avanzar en otras hasta aquí no expuestas.
J. Leal.- Sobre la superficie sembrada, el balance del registro de 1741 no es bueno. Mientras que aparecen inscritas algo menos de 1.500 parcelas, una cifra que puede ser admitida como veraz, toda la superficie declarada por los tenedores de esas unidades no alcanza las 11.000 unidades de superficie, lo que apenas supera la décima parte del espacio apto para ser cultivado con cereales en aquel término. Ni aun teniendo en cuenta que en este registro la superficie sembrada por forasteros no queda inscrita y que esta, según los datos de 1771, es poco más del tercio de la totalidad de la superficie sembrada, se alcanzaría una cifra convincente de toda la superficie que en 1741 fuera sembrada para obtener cereal. Siendo el número de parcelas declaradas muy aceptable, solo cabe concluir que quienes hicieron los registros expresaron menos superficie de la que habían sembrado, una decisión tan irresponsable que todavía a muchos parece la más sagaz. Se observa un número anormalmente bajo de grandes parcelas, las unidades de producción para emprender labores. Como estas unidades suman una cantidad pequeña, de escaso valor relativo para el total de parcelas, a la vez que acaparan las mayores cantidades de superficie, puede sospecharse una ocultación concentrada en la declaración de las unidades productivas de mayor tamaño.
O. González.- Los datos del cuadro de rentas provinciales de 1764-1778 se agrupaban en dos series, la referida a los vecinos y la correspondiente a los forasteros, un orden de la información que estaría justificado por el plan de cobro del derecho que gravaba la actividad que es objeto de nuestro interés. La parte de los vecinos estaba separada en tres series: lo que sembraban los vecinos seculares, lo que sembraban los eclesiásticos y las pequeñas explotaciones. Aunque estas son denominadas específicamente pegujales sueltos, no cabe duda que bajo esta entrada están agrupadas todas las pequeñas empresas de vecinos. La comparación con los datos de los años ya estudiados, en particular 1771, así permite demostrarlo. Tratándose en el origen de un documento redactado por quien pretende recaudar a cada contribuyente lo que le corresponde, no sería probable que el señor de la labor incluyera, en el espacio cuyo costo final él debe liquidar, el que ha cedido de cualquier modo a otros.
G. Mauricio.- Creo que eso es discutible. Con toda seguridad pegujales sueltos, dispersos y localizados al azar, son los no incluidos en los cortijos. Los que se incluyen en estos son pegujales integrados en una gran explotación de cereales o labor, que son parte a un tiempo de su organización del trabajo y de su remuneración, o son los que se organizan parcelando y subarrendando las tierras de un cortijo tomado con este fin preferente. Cualquiera de los dos podría contribuir a través del responsable primitivo de la tenencia, quien a su vez podría repercutir sobre la renta que invariablemente cobraba a los cedidos de las dos clases.
J. Leal.- Lo que sería suficiente para que, aun así, podamos admitir que las series separan en lo fundamental los hechos que pretendemos observar. Las entradas vecinos y eclesiásticos contendrían labores, al tiempo que en la columna pegujales estaría al menos el resto de las parcelas de esta modalidad. No obstante, me parece prudente mantener ciertas reservas sobre que la entrada eclesiásticos se refiera realmente a labores, aunque en absoluto no hay que excluirlo. Sabemos positivamente que eclesiásticos también tomaban pequeñas parcelas. Pero es tan escasa la intervención de los eclesiásticos en la producción de cereales que un error de interpretación, en cualquier sentido, no tendría la menor repercusión sobre los resultados de cualquiera de los análisis que interpretaciones divergentes indujeran. Aun así, es necesario reconocer que en 1741 en el apeo de sementeras solo constaban los pegujales sueltos de vecinos. Que aparezcan elementos del clero disfrutándolos ya en el registro de 1768 permite deducir que los registros posteriores a 1741 también inscriben eclesiásticos, y efectivamente, tal como desde el principio conjeturamos, son pocos los que finalmente pueden identificarse.
O. González.- De los forasteros, para la primera mitad de la serie, solo un valor global se consigna. Mediada la secuencia, aparece además el dato de pequeñas explotaciones de forasteros. Esto abre varias posibilidades de interpretación, que en lo fundamental ya hemos adelantado en los análisis precedentes de los documentos. Pero especular con ellas tampoco tiene mucho sentido. Los pegujales sueltos de forasteros son aún más insignificantes que las pequeñas empresas de cereal de eclesiásticos. Nada que defendiéramos tendría consecuencia alguna para el hecho observado en toda su dimensión. Son tan erráticos los valores que las fuentes nos proporcionan a este propósito que es preferible ignorarlos. Suponemos que, así como la cesión de tierras a forasteros, mediante contratos regulares, se puede controlar con relativa facilidad, tener noticia de quienes toman pequeñas parcelas y son vecinos de todas las poblaciones circundantes sería bastante más complicado. Afortunadamente, el punto de vista adecuado para analizar esta parte del fenómeno, que es observar la parte de tierras periféricas que es segregada del dominio de la población, en modo alguno se ve interferido por este defecto del medio de información.
J. Leal.- El cuadro que con los datos disponibles para el periodo comprendido entre 1764 y 1778 se puede trazar puede ir dividido en dos series básicas, la de vecinos y la de forasteros. La primera se abre por su parte en otras dos, la de labores y la de pequeñas explotaciones, de la primera de las cuales se puede presentar a su vez una subdivisión en seculares y eclesiásticos. En el caso de los forasteros, otras dos series sería posible desplegar, una que interpretamos como de labores y la segunda de pequeñas empresas. Completan el cuadro, al principio, la columna temporal y al final la de totales. Hemos preferido anotar los valores relativos para cada caso porque son los más expresivos y los que permiten generalizar con más facilidad. Solo la columna de totales va expresada además en valores absolutos, en las unidades de superficie habituales. A su lado una columna de cierre expresa el valor relativo de la superficie apta para el cultivo de cereales que cada año se ocupa efectivamente. Para este cálculo, el valor absoluto de la superficie disponible que admitiría el cultivo de cereales en aquel término se estima en poco más de 93.000 unidades de superficie, tal como está suficientemente documentado.
| Años | Vecinos | Vecinos | Vecinos | Forast. | Forast. | Total | Total |
| Labores | Labores | Pegujales | Labores | Pegujales | En fs. | % | |
| Seculares | Eclesiasticos | ||||||
| 1764 | 46 | 5 | 14 | 34 | Nc | 31.962,50 | 34 |
| 1765 | 49 | 5 | 15 | 31 | Nc | 32.013,83 | 34 |
| 1766 | 49 | 5 | 16 | 31 | Nc | 34.084,33 | 37 |
| 1767 | 46 | 4 | 18 | 32 | Nc | 29.681,00 | 32 |
| 1768 | 45 | 3 | 19 | 33 | Nc | 31.036,25 | 33 |
| 1769 | 46 | 2 | 17 | 34 | Nc | 32.345,25 | 35 |
| 1770 | 45 | 3 | 17 | 35 | Nc | 31.666,50 | 34 |
| 1771 | 41 | 3 | 19 | 35 | 1 | 32.685,25 | 33 |
| 1772 | 42 | 3 | 16 | 38 | 1 | 31.497,67 | 34 |
| 1773 | 39 | 3 | 17 | 40 | 0,4 | 31.155,83 | 33 |
| 1774 | 40 | 3 | 16 | 39 | 2 | 31.955,50 | 34 |
| 1775 | Nc | Nc | Nc | 42 | Nc | 36.015,50 | 39 |
| 1776 | 36 | 2 | 21 | 43 | 0,1 | 35.943,75 | 39 |
| 1777 | 34 | 2 | 20 | 42 | 2 | 38.086,75 | 41 |
| 1778 | 34 | 2 | 18 | 45 | 1 | 36.707,83 | 39 |
O. González.- Podemos aceptar como cánones básicos del espacio cultivado, para una población, que cada año se decidía por sembrar con cereal unas 1.500 explotaciones, y que solo empleaba para este fin algo más de unas 30.000 unidades de superficie, mientras que el valor absoluto de la superficie disponible que admitiría el cultivo de cereales en aquel término se estima en poco más de 93.000 unidades de superficie, tal como está suficientemente documentado. Es tanto como limitarlo a la tercera parte de las posibilidades del espacio apto para producirlos.
J. Leal.- Más allá de las cifras sintéticas, si se examina la serie de los años entre 1764 y 1778, es posible corroborar la enorme estabilidad de la composición del fenómeno, tal como puede ser observado a través de las características que los documentos registran. Si la fracción de superficie apta para el cultivo de cereales que cada año se invierte se mantiene en torno al tercio, algo por encima si se quiere ser algo más preciso, comparado con los demás años de la serie, el de 1771 parece ahora lo bastante representativo de los comportamientos más estables. Mientras que la superficie registrada como apta para el cultivo del cereal era poco más de 93.000 unidades, la dedicada a este cultivo en 1771 fue 32.685,25 de las mismas unidades.
O. González.- Y lo que es más importante. Así se demuestra que la capacidad para la producción de trigo y cebada regularmente era restringida de manera severa. Los propósitos de esta restricción, que tiene toda la apariencia del imperio de lo que se viene llamando sistema trienal, podrían ser monopolísticos.
I. Párraga.- Es un hecho conocido y una opinión consolidada en la época. La superficie cultivada de cereales cada año, según esta, es una parte menor de la que podría cultivarse. Algunos, refiriéndose a toda la región, estiman en dos terceras partes la porción de tierras que cada año se deja en los cortijos sin cultivar, lo que coincide con nuestras estimaciones. Ya para 1766, la disminución de las tierras de labor en el arzobispado que corresponde a la parte mayor de la región se estima según esta exagerada proporción: antes se labraban 1.600.000 fanegas, hoy 800.000. Aun descontando los excesos, es necesario reconocer que se impondría, con mucha probabilidad, la segunda manera de relacionar el comportamiento de los precios del trigo con la superficie que a su cultivo debe dedicarse anualmente.
J. Leal.- Pero aunque la estabilidad de cualquiera de los comportamientos sea lo más notable, y por tanto lo que debe ser retenido por encima de todo, para cualquiera de ellos es posible observar matizadas evoluciones. La sucesión de las cantidades de superficie sembrada, observada año a año, demuestra una cadencia cíclica muy regular y muy corta. A cada pequeña expansión anual relativa, bianual como máximo, sucede una contracción, lo que confirmaría el poder de la contención. Los excesos se pagarían y cada año pretendería satisfacer el óptimo que el deseado monopolio prometiera. No es imprudente pensar que el orden creado reaccionaría con sensibilidad, y solo necesitaría pequeños ajustes para mantener el rumbo hacia el producto conveniente. Cada año pretendería satisfacer el óptimo que el deseado monopolio promete y cualquier exceso que se cometiera era inmediatamente corregido.
C. Bartres.- Pero si la presión sobre las iniciativas empresariales se resolviera con ese movimiento oscilatorio constante, las causas del fenómeno quedarían encerradas en un círculo que agotaría las posibilidades sin encontrar explicaciones para los problemas que nos hemos propuesto; quedarían descargadas sobre el precio del producto, un factor que en este momento queda fuera de nuestro campo de observación, y no resolvería nada sobre el papel que corresponde a las poblaciones.
O. González.- Afortunadamente, todos los valores de la estadística precedente no se resignan a ese cierre en falso. Para sintetizar, a partir de estas observaciones, tal vez sea lo más adecuado leer los datos desde otro punto de vista. El valor mínimo para toda la superficie cultivada suma 29.681 unidades de superficie y el máximo 38.086,75. La diferencia entre uno y otro es casi 10.000, equivalente a una cantidad comprendida, según año, entre un cuarto y un tercio de toda la superficie cultivable. La oscilación, de año a año, también podía ser tan flexible y amplia como para decidir, en una fracción nada despreciable, sobre el monto del producto total obtenido. Es necesario por tanto especular con calma sobre las razones de tanto margen y sus consecuencias. Aunque los documentos obligan a restringir las aspiraciones, su manera de interesarse por los hechos deja al descubierto factores del mercado de las cesiones de tierra comprendidos en nuestro campo de observación.
En la evolución de la cantidad de tierra sembrada cada año además se reconocen dos fases, la primera, con valores en torno al 34 % de la superficie disponible, y la segunda claramente por encima del 38. La primera abarca de 1764 a 1774 y la segunda corresponde al periodo 1775-1778. No sería exacto decir que la cantidad de tierra cultivable “tiende a crecer”. Más exacto sería afirmar que acontecimientos comprendidos entre 1774 y 1775 darían como resultado un perceptible crecimiento positivo de la cantidad de tierra que cada año se dedicaba al cultivo de los cereales. Dando por supuesto que ciertos factores actúan –lo que obligaría a una demostración positiva que excede, por el momento, los planes que deseamos completar– podríamos decir, utilizando un vocabulario evasivo que es frecuente cuando se observan cambios como el descrito, que el mercado de la tierra cultivable –en el sentido en el que poco antes empleábamos esta abstracción–, entendido como mercado anual de las cesiones que permiten constituir las explotaciones, ha conocido una presión ante la que no ha podido resistir y ha decidido aumentar la oferta. Habría ocurrido que la demanda de tierras para emprender una sementera presionara sobre la cantidad de tierra que salía al mercado cada año.
Esta dirección conocida de los hechos permite afirmar que debía ser regular que la demanda de tierras cedidas para acometer una sementera presionara sobre la oferta. Cualquier cesión tendría que redundar en un crecimiento positivo del producto de cereales, según hemos reconocido más arriba. Pequeños cambios proporcionales, en espacios de la magnitud de los que tratamos, pueden tener como consecuencia notables aumentos de la producción, porque la cosecha puede multiplicar por diez el grano invertido. El efecto que el crecimiento de la oferta de grano producido puede tener para su precio puede ser adverso para el deseado orden de monopolio, aspiración común a cualquier posición que se propone el dominio en su mercado. El aumento de la superficie cultivada, por otra parte, no conduce inevitablemente a la caída de los rendimientos. Esto de ningún modo es cierto en aquellos enormes términos. La reserva de suelo de alta productividad es con seguridad más que suficiente para mantener los rendimientos, si se desea, en el nivel consolidado, que es tanto como decir para vigilar que los beneficios queden a salvo.
J. Leal.- Creemos, sin embargo, que las oscilaciones de mayor envergadura en parte pueden ser consecuencia de las presiones periféricas sobre el espacio cultivable. Los desplazamientos desde una población a la parcela cultivada, y por tanto los costos en tiempo de trabajo, o del producto en grano, decidirían sobre el espacio que se podía cultivar. Se puede precisar con bastante exactitud el radio máximo del que se ocupaba para el cultivo desde ella a partir de la información sobre arrendamientos que se obtiene en el inagotable filón de los informes redactados para servir al proyecto de la Única. Incluso se podrían trazar las sucesivas coronas del movimiento por frecuencia de lugares según distancia. Pero somos conscientes de que su explotación con este propósito, porque los valores que aquellos proporcionan siempre se refieren a una población, llevaría a conclusiones lastradas por la posición relativa, porque no son relevantes las diferencias en las distancias a recorrer. Pensamos que averiguar cuál es el límite racional de los desplazamientos es un ejercicio que con más facilidad se resuelve a partir de otro principio axiomático: las tierras periféricas de un término pueden quedar más próximas a poblaciones limítrofes, si es que están radicadas cerca de sus lindes, y por tanto ser explotadas con menos costo de tiempo por ellas. La presión de estas poblaciones sobre el espacio agrario disponible al otro lado del término sobre todo estaría modificada por las clases de límite que compartan, expresión topográfica de la tolerancia o la exclusión mutua.
En la estadística, la superficie dedicada a labor por los vecinos declina inexorablemente a lo largo del periodo, mientras que la que ponen en cultivo bajo la misma modalidad los forasteros se comporta exactamente en el sentido inverso. Si además se observa cada par de valores de cada año, el de los vecinos y el de los forasteros, es necesario reconocer la ósmosis que hay entre ambos. Casi con todo rigor se cumple la regla de que cuando uno crece el otro disminuye. Tenemos que reconocer que sería el resultado de una actuación consciente por ambas partes. Los labradores de la población central, según nuestro punto de vista, y los de sus poblaciones periféricas actuarían coordinadamente para hacer uso del espacio dedicado a cereal.
C. Bartres.- Probablemente, en esta manera de consignar el fenómeno en los documentos por parte de una autoridad con responsabilidades sobre las detracciones debidas al uso del espacio, haya, más que fidelidad a la descripción de los hechos, descargo de sus deberes sobre las vecinas.
J. Leal.- Pero, si puede ser un argumento que justifique a quienes desean descargarse de al menos parte de sus obligaciones, no altera el significado del fenómeno; al contrario, lo corrobora: las poblaciones periféricas presionarían sobre las tierras de una central que no las ocupaba todas, tanto menos cuanto más alejadas estuvieran del centro poblado. Si las cosas ocurrieran como observamos, sería necesario admitir, limitados como estamos a los términos de la estadística que hemos elaborado, que una de las presiones que conoce el mercado de la tierra –en el mismo sentido en el que antes hablábamos de él–, es el de las poblaciones.
En este caso observamos la presión de todas las periféricas sobre una central. Pero la presión no proviene de una población ni de su crecimiento, sino de varias y por su posición respecto de la tierra cultivable. Por la forma en que nos viene suministrado el dato aparenta ser la presión de todas las periféricas sobre la central, aunque el sentido de la evolución observable no debe engañarnos sobre cómo actuaría el factor. Pudieron ser unas las que presionaran y otras no, y si decimos que las periféricas presionaban sobe la central es porque al final del periodo la superficie acaparada por los vecinos cede en beneficio de los forasteros. Si trasladamos en el tiempo nuestra posición, al principio ocurriría que la presión desde fuera sería baja. En realidad, por tanto, estaríamos ante una especie de ley de la ósmosis inversa que aprovecha que los límites entre términos, cualquiera que fuese su entidad material, eran membranas semipermeables. Cuando la presión crecía de un lado, se incrementaba el espacio acaparado por un lado y disminuía el que abarca el otro, y viceversa.
O. González.- Cualquiera de las situaciones, aun así, tendría que reconocer un factor constante, que es el que pretendemos aislar. Vecinos y forasteros son cualidades que se refieren precisamente a la condición de residencia. Describen con precisión, aunque en términos relativos, el lugar donde se radica. Si entre poblaciones de distinta radicación hay intercambio de tierra para sembrar, el factor población (no tamaño, ni crecimiento, sino lugar donde permanece establecido un grupo humano) es responsable directo, o inmediato, de la cantidad de tierra sembrada cada año; más exactamente, de la cantidad de tierra cultivada bajo la condición de labor, que es lo mismo que decir producción destinada al mercado. Así es porque el mercado en el que las respectivas labores esperan es el que proporcionan sus propias poblaciones, ahora sí tamaños.
J. Leal.- Sobre la relación que pudo unir el tamaño de una población y las tierras cultivadas de cereal de su término se reconoce que las tierras más fértiles radican la población agrícola. Para los analistas de la economía de la época, debe aceptarse que hay superpoblación cuando han sido puestas en cultivo las tierras marginales, el cultivo de las de mayor calidad alcanza su mayor nivel de intensidad y, aun así, no basta para atender la demanda del producto agrícola. Al contrario, la despoblación debía causar la contracción de la superficie cultivada, o el retroceso de la cantidad de tierra dispuesta para la siembra podía también ser causa directa de emigración absoluta. Y hay que reconocer que es un efecto documentado de la contracción del espacio cultivado la reducción de quienes emprendían por sí el cultivo de cereal a la condición de jornalero. Con un criterio revelador del papel que de antemano se concedía a las grandes explotaciones, por último, en el momento se aplicaba al cálculo del número óptimo de explotaciones el del tamaño de la población. Se estimaba una proporción racional que en una población de 300 vecinos hubiera entre 40 y 50 labradores. Creemos que todo esto, a la vista de lo que hemos podido reconstruir, es bastante discutible.
Relator.- Está claro. Pero efectivamente quedan al descubierto cuando menos algunas incógnitas. Seleccionemos una muy visible, de acuerdo con la invitación que al principio el profesor Capra nos ha hecho ¿Qué papel corresponde en todo esto a la “peculiar integración de los trabajadores en la empresa agrícola”?
J. Leal.- Voy a intentar deducirlo con los medios con los que hemos trabajado. Si la masa de tierra sobre la que se ejerce la presión fuera constante, la explicación de las poblaciones enfrentadas podría bastar. Pero en los hechos no es así. Hemos reconocido dos masas tipo diferentes, una anterior, menor, y otra posterior. A la variación de la masa corresponde, siempre en los términos de las estadísticas proporcionadas por el archivo, además del intercambio de responsabilidades entre vecinos y forasteros, o factor población radicada, el trasvase entre formas de explotación, entre labores y pegujales.
Si a partir de la tabla se deducen los valores de este trasvase correspondientes a las dos masas tipo, en el primero tramo, el que va de 1764 a 1774, el valor de la superficie puesta en cultivo por los pegujales oscila entre unas 4.500 unidades de superficie y 6.000, mientras que en el siguiente, el más breve, de 1775 a 1778, se sitúa entre unas 7.000 y casi 8.500. Sería pues la presión de las pequeñas explotaciones de vecinos, la presión de quienes están dispuestos a arriesgar una en el interior del término, sin tener que completar largas distancias ni por tanto consumir tiempo de trabajo en los desplazamientos, la que incrementaría la cantidad de espacio puesto a producir.
El aumento de la presión interna sobre el mercado de las cesiones de tierra permitiría simultáneamente liberar el especio periférico e incrementar el espacio cultivado, relevando de parte de sus responsabilidades a los vecinos labradores. A la vez que las labores locales descargaran el peso de la producción sobre las periféricas, otra parte se trasladaría a las explotaciones de menor tamaño. Si aceptamos que los pegujales de forasteros que aparecen registrados en la estadística serían externos a las unidades de explotación de los labradores radicados en las poblaciones circundantes, la liberación de espacio periférico pudo ser invertida de la misma manera en él. Al contrario, cuando esa presión disminuyera, la superficie cultivada disminuiría, el papel de las cesiones periféricas sería menor y también menor el de las pequeñas explotaciones interiores. Luego los labradores vecinos cargarían con una mayor responsabilidad sobre el tamaño del producto, incluidos sus riesgos. Sobre los forasteros, en la medida en que restringieran la presencia de pegujales, recaería una carga similar.
En el consumo de espacio para el cultivo de los cereales a fines de la época moderna la actividad agropecuaria se ajustaría por tanto al menos a dos patrones. Uno de contención del espacio cultivado y otro de expansión. La diferencia entre uno y otro la marcaría la iniciativa campesina, que desde dentro de las poblaciones haría oscilar el producto, cuya masa dominante y más estable no obstante permanecería bajo control de los labradores de cada una de ellas. Así que la responsabilidad inmediata o causal directa sobre el espacio puesto a producir cargaría sobre el tamaño de las parcelas y la superficie que acumularan. De modo que la presión cuyo resultado sería el incremento de la superficie puesta en cultivo cada año provendría, al menos en idéntica medida, de aquellos que siempre estaban dispuestos a cultivar algo de tierra, fueran o no trabajadores para otros, agropecuarios o no. Si esta iniciativa tenía la intención de favorecer el autoconsumo o descargar los costos del producto sobre las pequeñas explotaciones es algo que no es posible resolver con los datos que suministran las fuentes que hemos tenido en cuenta para esta ocasión. Pero sí es posible concluir que los comportamientos que promocionan hablan en contra de una progresiva proletarización del campesinado, efecto a su vez de un crecimiento absoluto del tamaño de las poblaciones. Al contrario, exige utilizar en su favor la razón del incremento periódico del campesinado. Los hechos registrados, que no demuestran el aumento de su número, sí avalan la expansión de las posibilidades de sobrevivir bajo tan asequible y consolidada condición.
Comentarios recientes